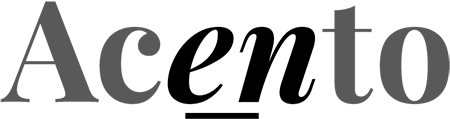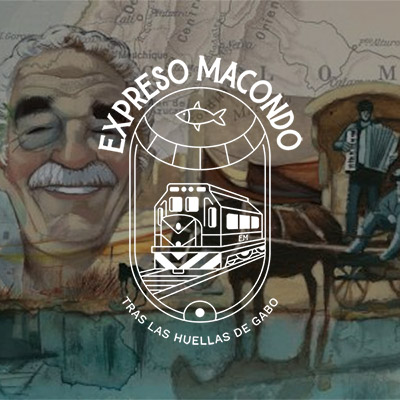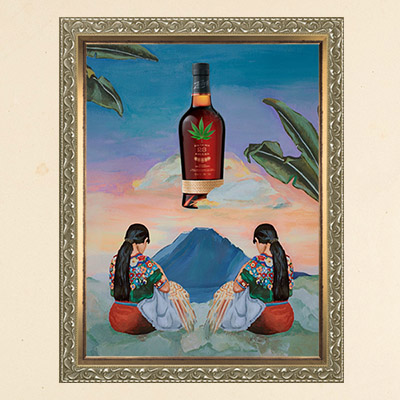Paul Brito, escritor barranquillero. Foto: Teleantioquia
Entrevista al escritor y cronista barranquillero autor de El proletariado de los dioses.
Paul Brito juega a dos bandas y no para de afinar su arte. Se mueve en la ficción y en la no ficción sin perder el equilibrio: escribe crónicas con el apasionamiento justo; construye cuentos como quien narra algo que pasó ayer en una esquina del barrio; conversa explicando el mundo y nos permite verlo desde ángulos inéditos.
Nacido en la capital del Atlántico, Brito guarda en cada una de sus palabras un filo de los legados literarios que se ha echado al hombro, y del periodismo que heredó de maestros de aquí y de allá. De su Barranquilla, “ciudad de aluvión, franca y acogedora, que ha recibido gente de todos los lugares”, como la definió García Márquez, ha recogido la riqueza de la oralidad para pensarla en páginas con las que hace la mejor de las memorias.
Con motivo de la reedición aumentada y mejorada de El proletariado de los dioses (CLU Editores), conversamos con el nominado al Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana en 2016, y ganador del Portafolio Distrital de Estímulo en Novela en 2018 y de Libro de Cuentos en 2019, para revisitar lo mejor de su crónica, la filigrana de su periodismo, su coqueteo con la autoficción y sus ensayos literarios.
Juan Camilo Rincón: Cuéntenos sobre sus inicios en la escritura: ¿cree que haber nacido en Barranquilla le dio un bagaje particular?
Paul Brito: Crecer en Barranquilla fue como vivir en un libro abierto, vivo, caótico, sabroso, lleno de colores, olores y sonidos. Un libro de arena lleno de sentencias, supersticiones, exageraciones y, sobre todo, de una alegría fácil de encontrar en cada esquina. La casa de mi abuela siempre estaba abierta de par en par y llena de vecinos echando cuentos y riéndose a carcajadas. Crecí en una familia numerosa que provenía de un pueblo de la Costa y siempre en barrios que se congregaban en las esquinas alrededor de silvestres narradores orales. También al lado de un padre que inmigró de las Islas Canarias pasando por Venezuela y que me trajo también una visión muy caribe de la vida.
J.C.R.: ¿Cómo fue su vida en Barcelona y de qué manera esa experiencia alimentó su ejercicio de escritura?, ¿qué perspectivas le dio?
P.B.: Viajé a España pensando que así conocería la otra mitad de mis raíces, pero creo que la mayor ganancia fue conocer desde la distancia mi propia cultura, identificarla y reafirmarla. En Barcelona fundé con un amigo un periódico para inmigrantes y desde ese experimento dialogamos sobre nuestra difusa y múltiple identidad latinoamericana. En España también puse a prueba mi vocación literaria y terminé reafirmándola frente a muchos obstáculos.
¿Cómo fue el tránsito de Barranquilla a Bogotá, siendo dos ciudades tan diferentes en todos los aspectos?, ¿de qué manera ese cambio ha influido en su ser como narrador?
A Bogotá nunca me he terminado de ir, pues siempre vuelvo física y mentalmente al Caribe; en Bogotá tengo más amigos costeños que en Barranquilla. Pero, por otro lado, he aprendido a querer el paisaje montañoso y sus relieves vitales y culturales, la potencia natural de sus montañas, de donde me llegan otras cosmovisiones. Mientras la Costa me ha dado una simbología de conexión entre la tierra y el agua, los Andes me han regalado un imaginario de conciliación entre el cielo y la tierra.
Aunque uno pensaría que el oído no es un órgano esencial para la escritura, ¿de qué manera sus limitaciones auditivas han incidido o transformado la manera en que crea su propia escritura?
El oído es el sentido más importante de la escritura, porque tiene que ver con el ritmo y el tiempo. Pero no hablo del oído externo, sino del interno, el que está conectado con nuestras vivencias y emociones, el que cultivamos cuando amamos y escribimos, esa música profunda que es la aspiración de todas las artes, la encarnación misma del espíritu. Lidiar con problemas auditivos me ha vuelto más consciente de esa búsqueda, para la cual la palabra es un puente, una excusa, una herramienta y un amplificador, y el silencio otro instrumento necesario para potenciar las palabras.
¿Cómo ha puesto diálogo la ficción y la no ficción en su trabajo narrativo y periodístico?
Todo lo que escribo está impulsado por una vivencia. No tiene sentido escribir si la literatura no está mezclada con la vida misma. Por eso una de las experiencias más emocionantes como cronista es salir a la calle a buscar un personaje y una historia, dar con la persona indicada, conectar con su filosofía y darle voz al mensaje que ha venido bosquejando toda la vida.
Y, partir de esa conexión, ¿de qué manera logra establecer el equilibrio entre la emoción y la reflexión en su trabajo como cronista?
Se suele plantear una falsa dicotomía entre la faceta intelectual y la emocional, pero la vida nos dice que sentimos más con la imaginación que con el cuerpo, y que muchas veces pensamos más con la piel que con el intelecto. La prueba son los sueños que parecen más reales e intensos que la misma vigilia, o las maquinaciones mentales con que enfrentamos nuestros miedos, o los delirios con que amamos apasionadamente a alguien que ni siquiera se ha dado por enterado. Lo mismo al revés: muchas veces pensamos más con el estómago, las manos y el corazón, que, con el mismo cerebro, en unas matemáticas sensuales que pueden ser más exactas que las de Arquímedes.
Todo lo que escribo está impulsado por una vivencia. No tiene sentido escribir si la literatura no está mezclada con la vida misma.
No debe ser fácil trasladarse a otros marcos lógicos sin perder su propia voz; ¿cómo lo hace cuando escribe una crónica?
Todas mis reflexiones sobre la escritura y los géneros literarios desembocan en un planteamiento que vengo desarrollando desde hace años con la ayuda de los marcos lógicos, una herramienta más científica que cultural o social, pero que me ha resultado muy útil para encontrar semejanzas y diferencias entre una historia y otra, entre un paradigma y otro, entre una metáfora y otra. La diferencia con la ciencia es que en los textos literarios nunca trabajamos con un solo marco lógico y eso crea un juego de tensiones, ambigüedades y potencias muy interesante.
¿Cómo “lee” hoy su ciudad a la luz de lo que fue en otras décadas con el Grupo de Barranquilla, La Cueva, pintores como Obregón, Grau y Porras, músicos y otro montón de intelectuales y artistas extranjeros que eran habitués en la casa de Meira Delmar, por ejemplo?
Cada vez le doy más la razón a Gabo de que descendemos del viejo Fuenmayor, pero también de Marvel Moreno, dos escritores que siguen siendo jóvenes, frescos e inagotables. Y es curioso que para ambos fuese el cuento el terreno ideal para experimentar y renovarse, como lo fue también para Gabo y Cepeda Samudio; ese formato que a su vez se alimenta de las narraciones orales que uno sigue encontrando en cada esquina de Barranquilla.
En esa renovación, ¿cómo ve el panorama cultural de Barranquilla y la escena literaria?, ¿cuáles nombres destaca?
No estoy muy al tanto de todos los movimientos literarios de la ciudad, pero sí de personas entregadas a la literatura, como Ramón Molinares, que para algunos de nosotros es una especie de patriarca literario; Joaquín Mattos Omar, que por sí solo es una Biblioteca de Babel; poetas como Fadir Delgado y Lauren Mendinueta, que han recogido maravillosamente la batuta de Meira Delmar; y de nuevos narradores como Iván Fontalvo, John Archbold y Duván Bolívar; entre las mujeres, Claudia Lama y Viviana Vanegas. Todos escriben con una prosa que está más viva que nunca.
Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. ¿Te gusta lo que lees? Apoya a Contexto y compártenos en redes sociales.
Juan Camilo Rincón
Periodista, escritor e investigador cultural.