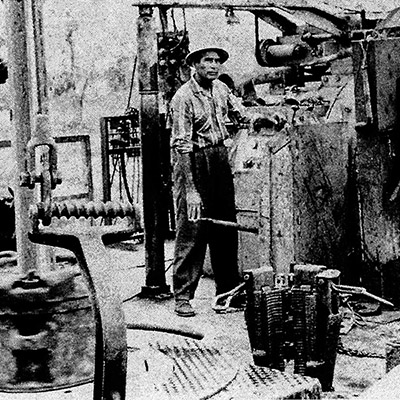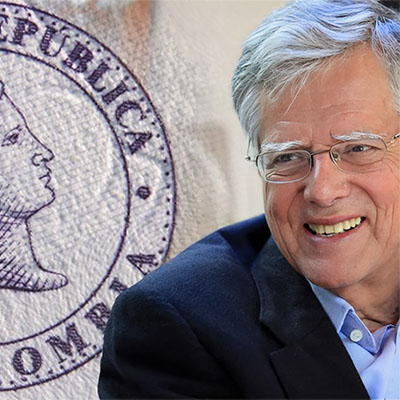Foto: nuevasociedad.org
La principal crítica que se le puede formular al gobierno Petro no es que intente hacer reformas que el país necesita pero a las que se resiste, sino más bien que le sobra ética de la convicción y le falta ética de la responsabilidad.
En su reciente libro ¿Para dónde va Colombia? (Debate, 2022), Gustavo Duncan sostiene que en el país ha existido un consenso en todo el espectro político de que la reducción de la pobreza es un compromiso moral, pero no existe un compromiso de esa misma magnitud para reducir la desigualdad. El deseo colectivo de este consenso explica, a mi juicio, la razón principal del triunfo del Pacto Histórico en 2022. Fue, como se sabe, una catarsis de las protestas de 2019-2021, de la crisis social que dejó la pandemia del COVID-19, de la apertura democrática que supuso el acuerdo de paz de 2016, y en una visión longitudinal, del agotamiento del “modelo” de política social y económica vigente en las últimas décadas.
Siete meses después, aquí están pasando cosas (como decía el comercial de Avianca cuando volar allí nos entusiasmaba) más allá de quienes están hoy en el poder. Y tienen que ver más con procesos que con actores, con cambios de paradigmas, símbolos y formas de pensar que con las disputas personalistas a las que estamos acostumbrados, pero que se opacan porque nuestro análisis político suele centrarse más en los actores políticos que en los procesos. Intentaré hacer un breve balance que supere la romantización de los incondicionales del “Cambio” y la pulsión temerosa de los críticos acérrimos del mismo.
Un primer aspecto que está quedando en evidencia es la reticencia instintiva de las élites del país hacia las reformas. Razón tenía Álvaro Gómez cuando decía que en Colombia hay más conservatismo que Partido Conservador. Por eso es muy diciente que el espíritu reactivo y hostil a todo lo que signifique modificar el estado de cosas sea el tono común entre las élites y los formadores de opinión, muchos de los cuales no eran propiamente conservadores filosóficos antes de este gobierno.
Dicho de otro modo, la defensa instintiva de lo que Hernando Gómez Buendía (Entre la independencia y la pandemia) llama el Orden Conservador define bien el modo de pensar del establecimiento colombiano y de un significativo sector de la población. El escándalo que ha suscitado la humanización de la política criminal y penitenciaria propuesta por el Ministro de Justicia o las predicciones apocalípticas que se formulan ante cada anuncio de modificación del status quo pensional, laboral o social son elocuentes de ello. Tanto que parecería que la frase “¿para qué vamos a cambiar si así estamos bien?” hiciera parte del himno nacional.
Obviamente, la improvisación, el clientelismo, la actitud anti-tecnócrata y la desconfianza que inspira el Pacto Histórico en un amplio sector del país explican las sospechas que aparecen ante el anuncio de cualquier reforma de calado. Es diciente, por ejemplo, que la reforma a la salud vaya a recibir dos estocadas mortales provenientes del credo sagrado de las políticas públicas en Colombia de manos de los sacerdotes seculares de nuestra tradición política: los abogados y los economistas, esto es, una razón jurídica (su eventual inconstitucionalidad por su trámite como ley ordinaria y no estatutaria) y una económica (su insostenibilidad fiscal). Ambas son válidas, por supuesto, pero sería una ironía que una de las reformas más ambiciosas del país en los últimos años se hunda por estas razones y no porque no logra demostrar políticamente que reducirá las inequidades del sistema de salud. Es como ganar o perder el partido, pero por un penalti.
Un segundo aspecto es que, si se mira el vaso medio lleno de la democracia –esa sí– deliberativa, hay que reconocer que es muy positivo que quienes han sostenido el modelo hayan tenido que dar razones de porqué las cosas se han hecho así y no de otro modo y qué ajustes de fondo están dispuestos a hacer. También es bueno que cierta izquierda, acostumbrada a hacer oposición desde un púlpito moral –por perseguida, por estigmatizada o simplemente por inercia–, esté hoy en la palestra dejando en evidencia su atavismo patriarcal, sus prácticas nepotistas, su desprecio de la tecnocracia y su impúdico amiguismo. Quien tiene el poder no siempre puede pretender tener, al mismo tiempo, superioridad moral.
Es muy diciente que el espíritu hostil a todo lo que signifique modificar el estado de cosas sea el tono común entre las élites y los formadores de opinión, muchos de los cuales no eran propiamente conservadores filosóficos antes de este gobierno.
Un tercer aspecto que sobresale en el gobierno del cambio es la ausencia de defensores intelectuales como puso de presente en Contexto Luis Gabriel Galán, una función que hasta ahora ha cumplido el mismo Petro desde su Twitter y sus discursos. Los escuderos ideológicos suelen ser los ministros responsables, políticos otrora santistas y unos cuantos congresistas del Pacto Histórico pródigos en lugares comunes y carentes de elocuencia. En este sentido, aunque ahora tenga otro ropaje, el petrismo ha confirmado ser lo que siempre supimos que era: un movimiento vertical y personalista guiado por un líder con ínfulas de iluminado.
Ciertamente, un importante sector de la izquierda intelectual y académica se identifican con causas específicas del Pacto Histórico o con su retórica de gobierno –y otra cosa que está pasando es que han asumido un papel activista– , pero toman distancia de otros aspectos. La causa de ello puede ser el temperamento voluble del mismo Petro, pero también porque este gobierno ha hecho poco por disimular su dependencia del clientelismo de la clase política tradicional, con lo cual es difícil combinar la grandilocuente prosa posmoderna del cambio que defiende el Pacto Histórico con las viejas mañas de no pocos de sus representantes.
De cualquier modo, la principal crítica que se le puede formular al gobierno Petro tras siete meses de mandato no es intentar hacer reformas que el país necesita pero a las que se resiste, sino más bien que le sobra ética de la convicción y le falta ética de la responsabilidad. Están tan convencidos de que es ahora o nunca, son tan presos de su delirio de hacer grandes transformaciones históricas y no reformas graduales, pero sobre todo, están tan jugados con una épica contra los ricos, contra el establecimiento y contra el neoliberalismo que creen que es suficiente la retórica schmittiana de amigos-enemigos y el voluntarismo. Por eso desdeñan las curvas de aprendizaje institucionales y el trabajo arduo de lograr consensos nacionales no solo para que las reformas sean aprobadas, sino para que sean asimiladas y sostenibles. Pero hay que recordar que ninguna reforma será sostenible en el tiempo si no cuenta con un respaldo popular que legitime su ejecución. La idea de que la votación obtenida el 19 de junio de 2022 es un cheque en blanco con vigencia hasta el 7 de agosto de 2026 solo convence a quienes aplauden frente al balcón de la Casa de Nariño. Pero no es verdad.
En el mismo libro, Duncan se pregunta: “¿Qué tipo de cambio quería la gente exactamente?”. En 2022 la mayoría respondió el quién (Gustavo Petro) y el qué (un gobierno de cambio), pero el cómo (disminuir la desigualdad) está lejos de ser dilucidado. Sería bueno que el gobierno le ponga más prosa y álgebra y menos poesía a sus respuestas, y que los defensores del status quo superen la oposición adjetiva y alarmista y empiecen a ser más propositivos. Porque la verdad, con ellos o sin ellos, acá seguirán pasando cosas.
Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. Si te gustan nuestros artículos apoya nuestro periodismo compartiendolos en redes sociales.
Iván Garzón Vallejo
Profesor investigador senior, Universidad Autónoma de Chile. Su más reciente libro es: El pasado entrometido. La memoria histórica como campo de batalla (Crítica, 2022). @igarzonvallejo