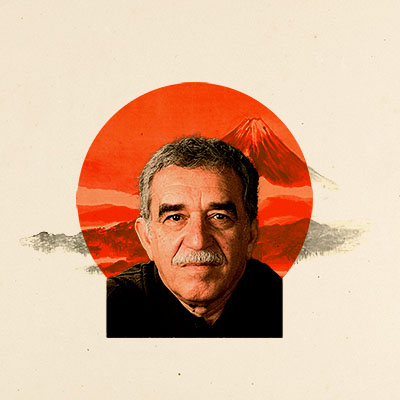Víctor Gaviria estuvo de paso por Barranquilla en días pasados. Contexto tuvo la oportunidad de conversar con él. Foto: Leydon Contreras.
Una conversación sobre memoria, identidad y reconciliación con el cineasta colombiano.
“Perdonar es casi un milagro”, así lo cree el sacerdote, filósofo y presidente de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux, y tal vez esté en lo cierto, porque llegar a la verdad –que es el camino hacia el perdón y la reconciliación– es sin duda un proceso de transformación que exige el encuentro emocional y espiritual entre víctima y victimario, algo sumamente complejo y desgarrador, ya que no todas las partes están preparadas para otorgar el perdón y no todos están dispuestos a contar la verdad tras décadas de conflicto armado en Colombia.
A su paso por Barranquilla, dialogamos con el cineasta, guionista y escritor antioqueño Víctor Gaviria, director de obras imprescindibles de la filmografía nacional como Rodrigo D: No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Sumas y restas (2004), y La mujer del animal (2017) sobre el papel del cine en la memoria, la identidad y el reconocimiento del conflicto colombiano.
Cine, mirada, autorreconocimiento
El cine es capaz de generar algún tipo de reflexión, a modo de antídoto, que nos conduzca a conocer nuestra propia historia y desde allí llegar a cambiar nuestra descorazonada actitud frente al conflicto humano. Así lo corrobora el cineasta Víctor Gaviria:
“Pues el cine es un instrumento maravilloso para recuperar el espíritu, para recuperar la empatía y empezar a recuperar dentro de uno esos órganos de humanidad que se han perdido. En unos primeros materiales documentales tú te encuentras con la belleza. Vas a una vereda y hablas con esos campesinos, con unos niños y a veces la cámara es el ojo de Dios, hermano, porque es así desaprensiva y te muestra la belleza de unas personas que a uno hasta le duele haberlas desapercibido, le duele no haberlas tenido en cuenta. Es ahí donde está toda esa huella de la exclusión y de esa mentalidad de ser y estar en el mundo, que es muy importante entenderla para comprender cierta cara de la realidad social del país. Viéndose sabe uno quién es o por lo menos se aventura a saber quién es”.
El arte como manifiestación de la memoria
Víctor Gaviria es un joven poeta de 67 años de edad que transita, cámara en hombro, por la tercera juventud de su vida. Es un sujeto al que se le ve llevando a cuestas el pesado fantasma de la fama al que lo condenaron unas películas que son el retrato trágico y amargo de lo que él, afirma, es “una tradición de la cual cuento retazos” y que ahora incluyen en lo que llaman con supuesta clarividencia “la Colombia profunda”.
Gaviria pertenece a esa generación de artistas que aportan un pequeño grano de mostaza en la comprensión del desmesurado rompecabezas de nuestra historia nacional. Sus documentos sobre el campo de la realidad cotidiana son la versión de una verdad resistente al influjo del tiempo contenida en las cautivantes formas del cine, la poesía y la crónica, a cuyas formas entregó buena parte de su existencia y su buena suerte:
“¡Uy, jueputa! Yo he pagado caro esta experiencia de estar tan cerca de esta alteridad, de esta exclusión social, de tratar de estar muy adentro para dialogar y entender. Porque tú tienes que entender un país como estos, porque sino sacás conclusiones que no son y sobre todo comenzás a estigmatizar, a querer decir qué es lo bueno y lo malo cuando realmente tenés que estar es dentro de las cosas y no podés aplicarle la moral convencional”.
Gaviria pertenece a esa generación de artistas que aportan un pequeño grano de mostaza en la comprensión del desmesurado rompecabezas de nuestra historia nacional. Sus documentos sobre el campo de la realidad cotidiana son la versión de una verdad resistente al influjo del tiempo.
Víctor y muchos de sus contemporáneos fueron de aquellos artistas, científicos e intelectuales que se estremecieron con la toma de la Embajada de la República Dominicana y que se enteraron –a pocas horas de ocurrido el suceso– del rapto a media noche y con sus ojos vendados al que fue sometida la escultora colombiana Feliza Bursztyn a manos del Ejército Nacional, luego de que injustamente se le relacionara con los ataques con mortero a la residencia presidencial de Julio César Turbay Ayala mientras éste aún dormía.
Bursztyn, al igual que García Márquez y muchos otros intelectuales que no comulgaban con la fe del Gobierno, se vio condenada a abandonar un país sellado en el hermetismo político de un régimen penal llamado Estatuto de Seguridad, una Bogotá que era consumida por la escalada vertical de la violencia subversiva y una sociedad penetrada hasta lo más hondo de todas sus esferas por un narcotráfico que imponía su propia cultura traqueta.
Los que alcanzaron a hacer sus maletas se marcharon justo antes de las misteriosas desapariciones forzadas que ocurrían a plena luz del día o antes de caer víctimas de las bombas que se tragaban las almas de los transeúntes, a las familias inquilinas de los edificios y a los viejos moradores de cuadras enteras. Se fueron y salvaron el pellejo, dejando tras de sí el Palacio de Justicia envuelto en llamas como un símbolo nacional de horror y salvajismo tan contrario a la democracia moderna:
“Pertenezco a esa generación que fue testigo de excepción, muy cercana al M-19. Muchos amigos en Bogotá tuvieron que irse de exilio a Ecuador y tenían el relato de esa aventura tan impresionante. Pero nosotros en Medellín teníamos la erupción de la mafia, del cartel, en una época en la que las cosas estaban envueltas en mitos y leyendas. Yo publiqué todo eso como documento porque en unos años no nos íbamos a acordar cómo vivimos esto. Vamos saber mucho de esto, pero no vamos a saber cómo lo vivimos, que es una forma clarísima de entender la historia”.
El material de trabajo fílmico y poético de Víctor Gaviria no se halla en eso que podríamos denominar la gran violencia, sino que fijó su lente y su pluma decididamente en otro tipo de violencia igualmente cruda e incalculable, pero mucho más íntima. Es la violencia que se da al interior de hogares disfuncionales en lo alto del cerro y en medio de las barriadas donde reina el pistoloco como amo absoluto del parlache y “Rey de todos los espantos”.
Con su cine y poesía, Gaviria sacó a flote toda esa vorágine descarnada que parece un holocausto caníbal entre seres humanos a la deriva como en La mujer del animal. Sumas y restas versó de familias rotas y adultos extraviados por la desgracia, y en Rodrigo D: No futuro y La vendedora de rosas se dedicó a documentar y a dejar que esos adolescentes que se persiguen a sí mismos como asesinos sean quienes cuenten la verdad de su propia realidad y hablen de su propio mundo. Todos estos elementos de la historia son para el cineasta como gotas de mercurio que se encuentran dispersas y que él ha intentado juntar para ver si con ello logra formular un relato en el que se lea y comprenda una ínfima parte de nuestra verdad como país.
Leydon Contreras Villadiego
Filósofo de la Universidad del Atlántico y gestor cultural. Ha colaborado para medios locales y nacionales como El Heraldo y revista Huellas de la Universidad del Norte, en El Magazín de El Espectador y la revista Amauta de la Universidad del Atlántico.