San Antonio de Padua tenía la cara redonda y mofletuda, los ojos profundos y la nariz aplastada, según la reconstrucción que hicieron de su rostro años atrás expertos italianos y brasileños.
El mundo sabe ahora, pues, cómo era la apariencia de este santo nacido en Lisboa en 1195, un predicador magnífico a quien muchas mujeres todavía piden que les consiga novio o marido.
Bautizado Fernando, san Antonio se hizo monje agustino en 1210 y franciscano diez años después, cuando conoció a san Francisco, precisamente en Asís. Entonces cambió su nombre en honor a san Antonio Abad, patrono de la ermita donde vivía.
Profesor de teología, fray Antonio viajó por África, Italia y Francia y predicó contra los herejes y la avaricia, sobre todo la de los usureros. Lo seguían multitudes, gente que, cuando él hablaba, no cabía en las iglesias, de modo que decidió predicar al aire libre.
Enfermo de hidropesía (retención de líquidos) se retiró en 1231 al bosque de Camposampiero en Italia, donde construyó una celda bajo las ramas de un nogal. Su salud empeoró y fue trasladado al convento de las monjas clarisas de Arcella, cerca de Padua. Ahí murió a la edad de 36 años.
Dicen que treinta años después, abrieron el sarcófago y encontraron su cadáver en total estado de corrupción, menos su lengua, hoy conservada en Padua como reliquia. Otros dicen que esa lengua se la cortaron al morir, por ser instrumento y símbolo perfecto de su prédica fantástica.

Estatuilla de san Antonio de Padua.
Nunca supe en realidad cómo era su rostro. Lo hallé casi siempre descabezado, sin orejas ni narices, desfigurado, molido a golpes por mi abuelo, que lo insultaba, le mentaba la madre, lo cacheteaba y lo estrellaba contra las paredes o el piso, cuando las cosas no salían como él quería, responsabilizándolo de lo ocurrido.
ssSus más cercanos aseguraban que fray Antonio hablaba con los peces y se aparecía con el niño Jesús en sus brazos; que protegía huérfanos, niños enfermos, mujeres estériles o encinta, prisioneros, náufragos, comerciantes de vidrio y reclutas. Pero, desde el siglo XVII, no se sabe por qué, lo invocan para hallar objetos perdidos y encontrar maridos.
En efecto, mujeres solas y casaderas piden todavía hoy a san Antonio conseguir su verdadero amor por medio de oraciones y rituales que incluyen poner su imagen de cabeza en un lugar secreto, guardar llaves viejas bajo una almohada, ofrecerle el corazón de una manzana roja y la pluma de una cola de gallo, encenderle velas blancas, dar varias vueltas en su nombre alrededor de la fuente de una iglesia y rezar frases como esta: “No te pido un guapo mozo, ni lo quiero con dinero. Sea un feo o andrajoso o hasta un simple ranchero. Tampoco quiero exigirte un flamante diputado sino un humano cualquiera, sea solo, viudo o divorciado. Escúchame, Toño mío, óyeme santo glorioso, consígueme un tipo baboso que se atreva a ser mi esposo”.
Mi abuelo Biaggio, un orfebre supersticioso nacido en Maratea, al sur de Italia, y famoso por sus acaloradas rabietas, era devoto de san Antonio de Padua y tenía en sus casas de Barranquilla y Soledad una pequeña estatua del santo, al que encomendaba la suerte de todos sus días.
La noticia sobre el verdadero rostro de san Antonio sacudió, por eso, buena parte de mis nostalgias. Nunca supe en realidad cómo era su rostro. Lo hallé casi siempre descabezado, sin orejas ni narices, desfigurado, molido a golpes por mi abuelo, que lo insultaba, le mentaba la madre, lo cacheteaba y lo estrellaba contra las paredes o el piso, cuando las cosas no salían como él quería, responsabilizándolo de lo ocurrido.
El santo quedaba irreconocible, sobre todo su rostro, hasta que, momentos más tarde, el abuelo se agachaba contrito a recoger los pedazos y a unirlos con lágrimas, besos, babas y pegante, mientras suplicaba: “Perdona mi rabieta, san Antonio, no lo vuelvo a hacer…”. Ya podrán ustedes imaginar las condiciones de aquel rostro santo maltratado, una y otra vez, por la ira efervescente de un orfebre.
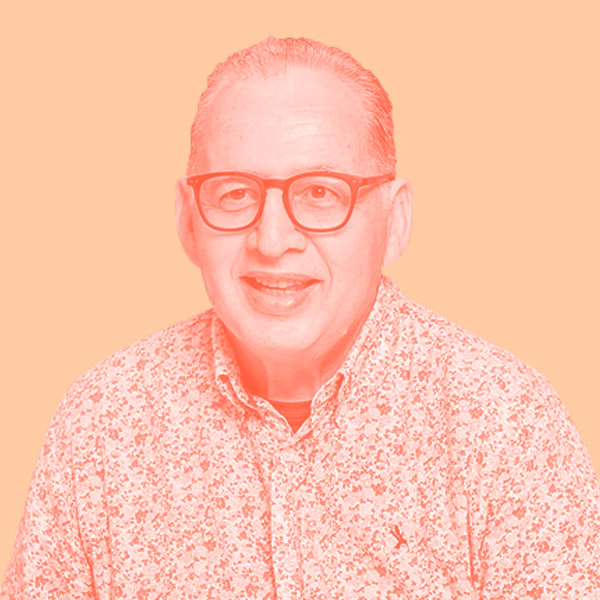
Heriberto Fiorillo
Escritor, editor y gestor cultural. Autor de La Cueva, crónica del Grupo de Barranquilla; Arde Raúl, la terrible y asombrosa historia del poeta Raúl Gómez Jattin; Nada es mentira; Cantar mi pena; La mejor vida que tuve; y El hombre que murió en el bar. Cineasta, guionista y director de Ay, carnaval; Aroma de muerte y Amores lícitos, entre otros. Es director de la Fundación La Cueva y del Carnaval Internacional de las Artes.






