
Cartagena, ciudad de contrastes sociales y culturales, resume en su devenir la historia de buena parte del Caribe.
Contexto publica en exclusiva un fragmento de “Mujer incómoda”, el más reciente libro de la escritora cartagenera Vanessa Rosales, que recoge en una serie de ensayos su mirada personal y femenina a temas como el amor, la estética, la religión y el Caribe. En el siguiente extracto del capítulo 7, Cartagena vista por la autora.
Mi tierra linda
porque te quiero
a ti te canto
mi son entero
Versión de Elena Burke
(…) Cartagena es ese apacible engaño. Esa aparente serenidad que emana en el barrio más acomodado, con sus edificios tan blancos, con los árboles que arrojan su sombra por las callejuelas pequeñas y destartaladas, capaz que un pequeño caos en la avenida principal, donde vivió su infancia tu padre, lugar atestado de turistas semidesnudos atravesando las calles, los atascos vehiculares. Las playas sucias, el club de una casta estática, la inercia de sus tardes. También es ese hotel que demarca la entrada a una pequeña península, por cuya estructura asoman unas insolentes y altas palmas, en cuyo interior se resguardan jardines de un verdor que no puedes arrancar de tu propia infancia; una fachada color pastel que colinda con esa imagen arrebatadora del malecón que se extiende hacia el norte, a veces envuelto por un amarillo cegador, tan hermoso y punzante que comprendes de modo nítido por qué toda ella, Cartagena, propicia en sus visitantes ese enamoramiento falaz . Allí cerca, los muchachos descalzos, ofreciendo hoteles baratos, asediando a los asistentes playeros, fruta fresca y camarón servido en salsa, las carpas encajadas sobre la arena oscura y ensuciada.
Al atravesar ese malecón desde el aeropuerto, las retinas se toparán con las murallas, esa hilera de bloques que para ti oculta sangre africana y esclavizada, donde hay una escultura de alcatraces, y desde las que se divisan pequeñas barcas de pescadores, coloridas y pintadas por manos agotadas, que encallan en la orilla. Y los espolones . Esas líneas empedradas que se extienden hacia el mar, que soportan sus golpes, que en su quietud son lamidas por la espuma variable. Cualquiera dilucidará que detrás de aquella piedra labrada y longeva hay casas de color pastel, patios internos con piscinas y plantas, el encanto total de una ciudad que es color y exuberancia.
Toda esa belleza, sin embargo, todo ese hechizo que ha terminado por fraguar una especie de patio trasero global, transitado desde hace años por cachacos ruborizados, ataviados de lino blanco, en línea con la cocaína y el aguardiente, pavoneándose en los eventos “culturales”, atravesando las resacas en patios internos con piscinas enmarcadas por palmas y vegetaciones abundantes. Aparecen, después, muy pronto, en las postales de las revistas de sociales, pero todo exuda una fealdad de la que tú no logras removerte. No es que no haya en tu corazón una parcela hechizada por Cartagena. Has memorizado los frescos de su belleza innegable. Sus tonos específicos. Su quietud reconfortante. Su sopor deleitable. Pero ella misma te enseñó a mirarla. Te estalló en el fuero interno el conducto de sus ambivalencias.

Crisol de razas, en Cartagena convive lo local popular con un cariz global impuesto por el turismo internacional.
Ese patio de indulgencias, colonizado, además, y en los últimos años, por norteamericanos y europeos que se energizan con el exotismo de los sitios donde su moneda se multiplica por tres, que les permite mangos dulces azucarados para comprar en la calle, cocos con pitillo, uvas pulposas expuestas en carretillas destartaladas, pescados blancos y frescos, fritos hasta tostar, para comer con plátano dulzón y un arroz que se vuelve moreno por el coco azucarado: toda esa belleza es una parsimoniosa ficción. Una belleza de malecón, que se concentra justo allí, entre esos paredones coloniales, donde las callecitas son estrechas y las casas tienen tonos endulzados —verde pistacho, rosa almibarado, azul alegrón, amarillo encendido, lila sosegado—. Una belleza que tiene forma de catedrales y plazas iluminadas por esa luz embriagadora, amarilla y cálida, el clac clac de los coches, con sus pobres caballos malnutridos, las costillas perforándoles los cuerpos, tristes y desgarbados, los balconcitos de madera labrada, las farolas que entibian la Plaza de Bolívar, frente a una edificación que mantuvo la aberrante institución católica, en aquella cacería de otredades llamada “Santa” Inquisición. Pero los árboles bondadosos, y esa luz incomparable, la noche negra, el mar rugiente. Las veladas en Cartagena están enquistadas por esa sordidez atractiva que tú observas, los diciembres y eneros, cuando retornas y has salido con tu hermana y su novio norteamericano. Los adinerados que encallan en Cartagena para esa temporada, las familias más encumbradas, los festines cocainómanos y privados, las vestimentas espléndidas, ropa de diseñador, sandalias delicadas, atavíos de color, hoteles pequeños con estructuras coloniales que entretienen la fantasía del tropicalismo encantador, todo aquello que ahonda tu escisión constante.
Érase una vez cuando el barrio de Manga era una constelación de casas familiares, el país era asediado por violencias narcotraficantes, los foráneos no descendían en los aeropuertos colombianos, el centro amurallado era un fortín envejecido y deslavado, sin hoteles glamorosos ni casas adornadas por el dinero y muebles asiáticos. Entonces la ciudad era un pequeño enclave, sí visitado por familias que venían del centro nacional, en aviones o en carros viejos, sí con las playas atestadas los fines de semana, y poco a poco fue robusteciendo el mito que iría a convertirla en ese punto que es hoy, que figura en internet y en los medios de moda más tradicionales, donde se pavonea la élite para iniciar un nuevo año, donde lanchas veloces llevan a sus visitantes a islas cercanas, a tomar el sol y deslindarse de aquello otro que bulle en las entrañas de la ciudad. Toda esa fealdad allí aunada.
No es que no haya en tu corazón una parcela hechizada por Cartagena. Has memorizado los frescos de su belleza innegable. Sus tonos específicos. Su quietud reconfortante. Su sopor deleitable. Pero ella misma te enseñó a mirarla. Te estalló en el fuero interno el conducto de sus ambivalencias.
Ah, y las tribus locales. Muchas calcadas entre sí, habitando los edificios nuevos y blancos, replicando el modelo vital de hace treinta años, imperturbables en su homogeneidad, confortables en reproducir opiniones políticas y vestimentas, gustos musicales y modos de hablar. Una pasión por la inercia que te pasma, como si toda esa quietud sofocante y sosegadora de las tardes se transfiriera con exactitud a sus gentes, en sus moldes, en sus formas vigilantes de preservar el desgano con que se pliegan al conformismo dócil y fácil. Es todo ese exceso de confort, de habitaciones ventiladas, de automóviles que permiten movimiento urbano, de las mujeres que disponen las casas, limpiándolas y aromatizándolas con comidas calientes; son las rutinas más lentas, espesadas por esa temporalidad peculiar que tiene Cartagena, donde las horas se deslizan con sus brasas de hastío, sus ráfagas de aturdimiento adormecido. Así son las cosas para esa casta. Que no concibe hacerle fisuras a esa membrana de letargos, donde la limosna o la caridad pueden compensar cualquier cuestionamiento de gravedad, conservando las cosas, sin perturbarlas.
Hay un texto de Héctor Rojas Herazo que nunca has podido arrancarte, porque logra hacerte sentir como una especie de exiliada de la ciudad. Reencuentras el cuaderno con el texto, y tus anotaciones a mano tienen consignadas sus palabras: Cartagena es un sufrimiento, un vivir en pena por ella, un melancólico enamoramiento. Se ama su sol y sus portales y sus beaticas de cinco de la mañana y sus borrachitos tenaces y sus perros y sus gatos y su olor de pétrea falda y la parrilla de sus murallas a las dos de la tarde. Se ama todo esto, se lleva muy hondo, se muele entre los nervios y las vísceras, se vuelve zumo de nostalgia, o corremos el riesgo de perderla para siempre.
Y también: Porque no conozco otro sitio donde las horas sean tan precisas, donde el aire y el tiempo y el polvo y los ramajes varíen con tal intensidad, reclamen de nosotros tal atención de la sangre, tal expectativa del corazón, como en esta ciudad donde no ocurre nada. En Cartagena la gran noticia es vivir en ella, sufrir y temblar y esperar bajo su cielo. Irse fundiendo, como un objeto más, al verdín de su piedra. En esto, simplemente en esto, estriba el embrujo de esta señora del Caribe. Porque las horas en Cartagena son como estaciones o puertos.
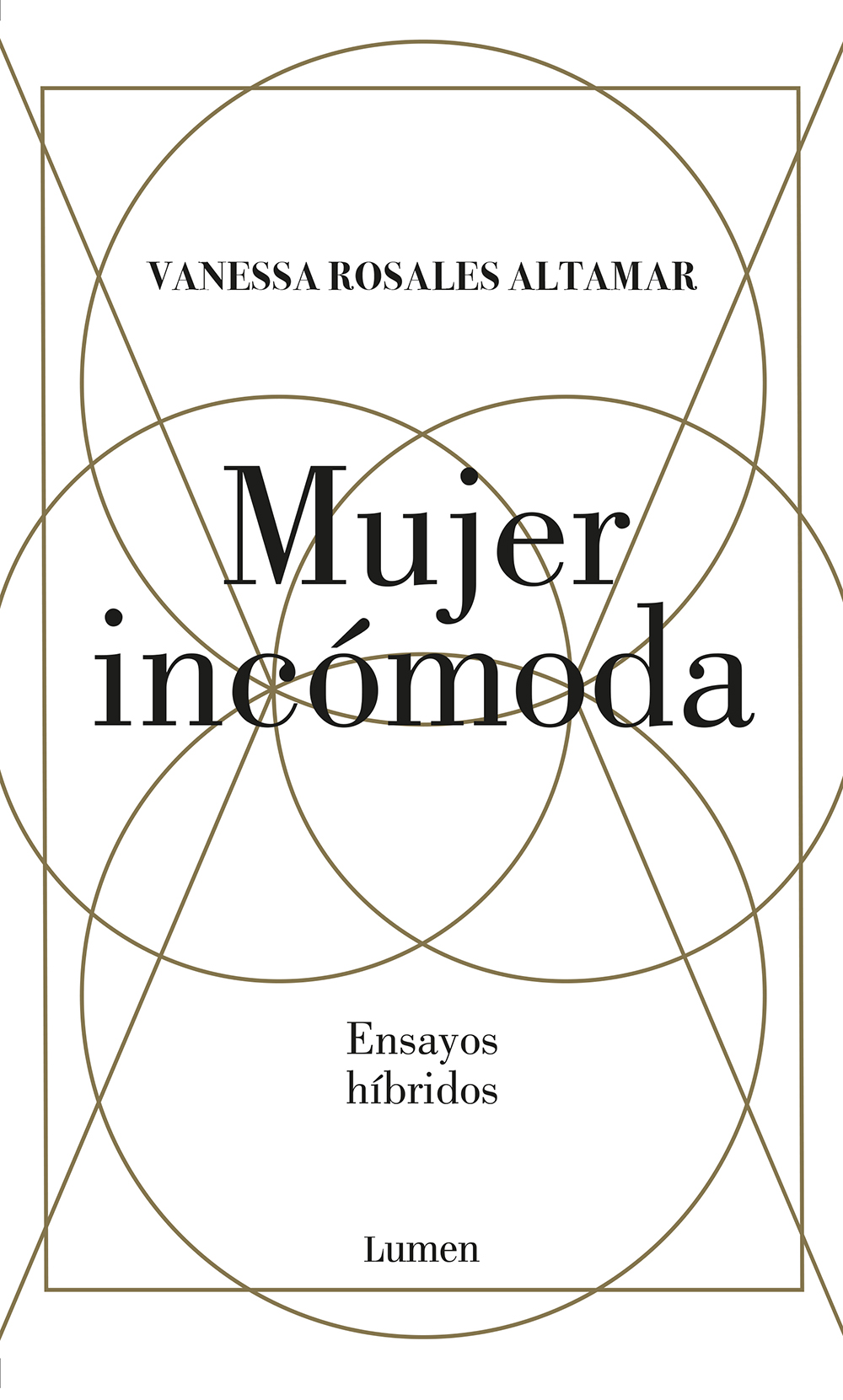
Portada de “Mujer incómoda ”, de Vanessa Rosales, publicado en 2021.
En Cartagena, sin embargo, sucede también que una casta entera de seres humanos habita en medio de calles sin pavimentar, azotados por un erotismo que no conoce la protección y sí la multiplicación sin cálculo; habitan dentro de casas donde no hay ventilación ni suelo; habitan dentro de una intrínseca y acosadora desventaja que se hace punzante y que te incomoda cada vez que vuelves, cada vez más vívida e hiriente. Hay cercos, antiguos, anchos y profundos, alentados, sin embargo, por determinadas superficies: la tonalidad de la piel. Siglos atrás, los horrores inefables de la esclavización africana encallaron aquí mismo, en estas costas arribaron aquellos navíos atestados de seres forzados a ser mancillados, cautivos, sin libertad. Hubo cronistas que retrataron ese horror. Leíste algunas de esas crónicas en tus tiempos universitarios. Contaban, por ejemplo, que la inmensa geografía del continente africano, que implicaba cautivos de múltiples lugares, permitía que los esclavizados no pudieran entenderse entre sí, que llegaran dispersos en su lengua y su origen. Contaban que podían permanecer durante días adentro de un navío, en el puerto, y que allí sufrían atravesados por infecciones y por el hambre, encadenados luego para existir al servicio de algún amo, más claro, que observaba todo aquello como un orden debido, ah, promulgado por un extraño Dios que desde hace siglos insiste en convertir todo aquello que desconoce o no comprende en algo demoníaco, digno de violencias y temor. Esas crónicas hacían parte, además, de la constelación de conversiones forzadas, del deseo de imponerse a los otros, de haber envuelto con violencia a aborígenes locales y africanos esclavizados en una fe singular, cimentada en el miedo, el escozor, la oscuridad, la condenación. Las marcas sombrías del catolicismo. Cuando las miras, a sus gentes, activas en sus calles, moviéndose entre sus entrañas, viviendo, trabajando, riendo, luchando, reconoces que aquello palpita también en los siglos que contienen sus linajes, que toda esa sangre resguarda el brío de haber resistido vidas esclavizadas, que esa marca existe en esta tierra, que no puede ser olvidada, que se conserva de modos enmascarados, que su memoria es un recordatorio indeleble de lo que no puede reiterarse.
Fragmento de “Mujer incomoda. Ensayos híbridos”. Lumen, 2021.
Vanessa Rosales A.
Cartagenera. Escritora. Es crítica cultural especializada en historia y teoría de la estética y la moda desde la perspectiva feminista. Es autora del libro Mujeres Vestidas. Tiene un podcast llamado de manera similar (Mujer Vestida). Su segundo libro se titula Mujer incómoda. @vanessarosales_






