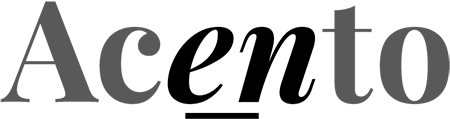El sistema hidráulico construido por los zenú les permitió convivir y practicar la agricultura en una región susceptible de inundaciones por doce siglos. Hoy los habitantes de La Mojana sufren las consecuencias de malas prácticas ambientales. Foto: El Tiempo.
Hace más de 2.000 años, en el sur de las llanuras del Caribe colombiano, la cultura zenú floreció al desarrollar una red de canales artificiales para controlar las aguas que inundaban la región. ¿Puede la sabiduría ancestral cambiar el calamitoso destino de La Mojana?
Marzo 17 de 2022, “Inundaciones dejaron a labriegos y ganaderos en la ruina”.
Abril 25, 2022, “Rupturas en la Mojana inundan pueblos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia”.
Mayo 13, 2022, “La Mojana inundada desde hace más de 8 meses: ¿qué está pasando?”
Si hacemos una búsqueda rápida en Internet, noticias como estas se repiten año tras año cuando se registra la actualidad del “delta de la Mojana”, zona que abarca 17 municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia bañados por los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena.
La Mojana es un territorio de grandes humedales y ciénagas que se unen en época de invierno. Se trata de un área extensa, muy baja, donde el caudal de los ríos que la bañan tiende a estancarse en el trayecto final del río San Jorge y Cauca. La zona está sometida al constante hundimiento debido al peso de los sedimentos y a su localización en medio de dos fallas geológicas activas.
Este remanso que se forma allí ha aumentado con el paso del tiempo debido a la sobrecarga de sedimentos que traen las aguas y la expansión ganadera y agrícola de monocultivos, que ha ocasionado la pérdida de capa vegetal en ciénagas y canales impidiendo la absorción del agua. El aumento poblacional sobre las márgenes de los ríos provoca mayor erosión y la creciente actividad minera en el bajo Cauca y Nechí agravan la situación.
De igual manera, los centros urbanos que se han desarrollado en los márgenes de estos ríos han ido quedando atrapados en mitad de los cauces y para mitigar esta situación se han construido diques en concreto que incrementan el impacto negativo, ya que impiden la evacuación del agua a través de caños y brazos del delta. Las aguas se represan aumentando su fuerza y los diques se rompen por las partes más críticas.
Desde 1972 distintas entidades han gestionado estrategias para dar solución a esta zona inundable. Comenzó con la Misión Técnica Colombo Holandesa y una década más tarde con el primer diseño del Dique Marginal. En lo sucesivo, se han llevado a cabo varios proyectos de Modelación Hidrológica y en 2003 se hizo un estudio de control de inundaciones con la participación de la Universidad Nacional, y el Programa Sostenible de la FAO. En 2006 el DNP participó con el CONPES 3421 y sus “Estrategias para la reactivación Social y económica de la Mojana”, y entre 2007 y 2010 se implementó la construcción del Dique Marginal.
Hemos sido miopes al ignorar el conocimiento ancestral de los indígenas zenú, quienes lograron asentarse en este delta y convivir con el agua. Ellos construyeron, mantuvieron y reacondicionaron una extensa red de canales por espacio de doce siglos.
A pesar de todos estos intentos de mitigación, hemos sido miopes al ignorar el conocimiento ancestral de los indígenas zenú, quienes lograron asentarse en este delta y convivir con el agua. Ellos construyeron, mantuvieron y reacondicionaron una extensa red de canales por espacio de más de doce siglos.
La red de canales, visible aún gracias a la fotografía aérea, abarcaba una zona de quinientas mil hectáreas intervenidas, según lo demuestran investigaciones arqueológicas*. Se localizaron canales perpendiculares al cauce de los ríos que oscilan entre veinte metros y cuarenta kilómetros de largo y se extienden sobre las curvas de los meandros formando abanicos gigantes. Los zenúes, destacados orfebres, ceramistas y agricultores cuyo territorio ancestral está constituido por los valles del río Sinú, el San Jorge y el litoral Caribe en los actuales departamentos colombianos de Córdoba y Sucre, reconstruyeron el curso de antiguos caños, vadeando las constantes fluctuaciones del agua y logrando que los canales condujeran el agua hacia las cuencas. En las terrazas altas existe evidencia de la ubicación de sus cultivos, los lugares de habitación y tumbas. Sin la tecnología que tenemos hoy, los vestigios demuestran que lograban rehacer los canales y mantenerlos, adaptándose a las fluctuaciones del agua.
Los zenúes son el prototipo del “hombre anfibio” que aprovechó la riqueza de la fauna acuática y la fertilidad de los suelos. Los habitantes de este delta también sufrieron los altos niveles del agua y los cambios ambientales a lo largo de su estadía, pero lograr sostener este estilo de vida anfibia siglos es una exitosa táctica de adaptación al medio digna de analizarse en profundidad.
Cuando alguien nos diga que aquí en Colombia no hubo desarrollos culturales que destacar ni contamos con pirámides que lo demuestren, podemos más bien recordarles que a falta de pirámides contamos con el sistema hidráulico prehispánico más sofisticado de toda latinoamérica, y que los zenú, además de ser maestros orfebres, fueron unos diestros ingenieros que supieron convivir con el agua en el periodo comprendido entre 200 a.C. y el siglo X.
Referencias
* Plazas de Nieto, C., Falchetti, A. M., Van der Hammen, T., Botero, P., Sáenz Samper, J., & Archila, S. Cambios ambientales y desarrollo cultural en el bajo rio San Jorge.
Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. Si te gustan nuestros artículos apoya nuestro periodismo compartiendolos en redes sociales.
Beatriz Toro P.
Antropóloga de la Universidad de los Andes. Magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte.