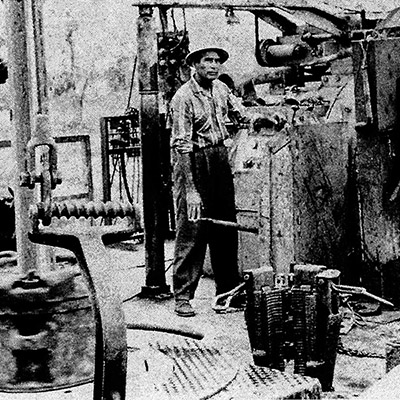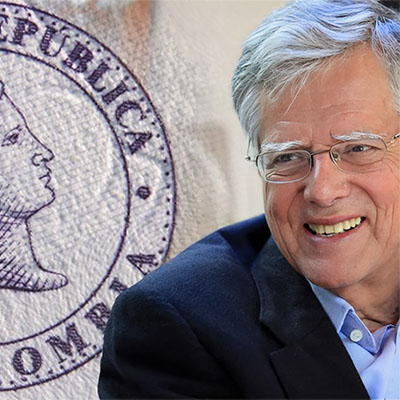Antonio Caballero, pluma acerada del periodismo colombiano.
No era difícil saber si uno estaba de acuerdo con Antonio Caballero o no, pues otra característica de su estilo era la claridad. Escribía sin ambages ni equívocos.
Dicen que uno no debe tratar de conocer a sus ídolos, pues corre el riesgo de descubrir que no son tan idolatrables como uno creía. O peor: uno puede caerle pésimo a la persona admirada, lo que termina siendo un golpe mortal a la autoestima. Tal vez por eso nunca quise conocer a Antonio Caballero, a pesar de que tenía un par de amigos en común con él, a través de quienes hubiera podido lagartearme un encuentro. ¡Y con esa fama que tenía Caballero de intelectual hosco y huraño! Mejor dejar las cosas así, admirarlo desde la distancia.
Porque sí lo admiraba: muchísimo. Desde la adolescencia, cuando mis amigos y yo lo leíamos todas las semanas con fascinación —“¿Vieron lo que dijo Caballero ayer?”—, hasta ya entrado en la adultez, cuando sin habérmelo propuesto había terminado escribiendo columnas, al igual que él. Digo “al igual que él”, no “como él”, pues como él no escribía nadie. Todos los de mi generación que terminamos escribiendo columnas —al igual que él— somos, en cierto modo, hijos espirituales de Antonio. Lo leímos con lupa y pinzas de relojero, intentando descifrar sus ritmos y cadencias, desmenuzando sus hilos temáticos para entender cómo estaban construidos, buscando el secreto de la perfección de su sintaxis y la rotundidad de su puntuación.
Y eso que, cuando yo comencé a escribir columnas de opinión, hace unos diez años, casi nunca estaba de acuerdo con lo que Caballero decía. Salvo la certeza compartida del fracaso de la guerra contra las drogas y la concomitante necesidad de legalizarlas, todo lo que él opinaba me producía peroratas interiores de disentimiento. En especial su paranoia antiyanqui: esa manía tan latinoamericana de ver en los Estados Unidos la culpa de los males del continente y no en nuestras propias limitaciones e incapacidades. Pero eso no me desmotivaba a leerlo. Por el contrario, la prueba ácida de su talento era esa, que uno lo leía así discrepara intensamente con él. Lo leía para disfrutar de su prosa demoledora pero elegante, como un misil.
No era difícil saber si uno estaba de acuerdo con Caballero o no, pues otra característica de su estilo era la claridad. Escribía sin ambages ni equívocos, sin ambigüedades para acolchonar las ideas y así poder defenderse después, como hacen muchos, diciendo: “Eso no fue lo que yo quise decir, lo que yo quise decir es que…”. No: Caballero siempre tenía claro lo que quería decir. Que a uno le gustara o no era otra cosa. Pero, insisto, uno lo leía aún desde el desacuerdo, pues cada uno de sus textos, incluso los más breves, es una lección de escritura valiente y precisa.
Como dije, no lo conocí. Pero una vez lo vi, y le hice una pregunta.
Fue hace veinte años. Yo estaba con unos amigos en Quiebra-Canto, la conocida salsoteca cartagenera. Nos habíamos enfrascado, vaya usted a saber por qué, en una polémica sobre la actriz que se baña en la Fontana de Trevi en la famosa escena de La dolce vita de Fellini. Alguien decía que era Sofía Loren; alguien más, que Romy Schneider; otro, que Brigitte Bardot. Alguno más despistado que el resto –seguramente yo– dijo que Ingrid Bergman. En aquellos años uno aún no tenía Google en el bolsillo; todavía se podía disfrutar el lujo de la ignorancia.

Por décadas, Caballero le tomó el pulso al país y al mundo a través de sus caricaturas, ensayos y columnas.
Caballero siempre tenía claro lo que quería decir. Que a uno le gustara o no era otra cosa. Pero, insisto, uno lo leía aún desde el desacuerdo, pues cada uno de sus textos, incluso los más breves, es una lección de escritura valiente y precisa.
En esas estábamos, debatiendo a gritos por encima del bullicio del lugar, cuando entró Antonio Caballero. Venía seguido de otros dos o tres escritores, más o menos conocidos. En nuestra mesa se hizo el estatutario silencio que acompaña la aparición de una celebridad. Se sentaron del otro lado del bar, en la mesa del balcón que da a la Calle de la Media Luna, y nosotros volvimos a nuestra discusión.
Entonces tuve una idea. Dije: “Ya vengo”, y me dirigí a la mesa de los recién llegados. Los altoparlantes reventaban ‘Cachondea’, de Cheo Feliciano con el Sexteto de Joe Cuba, y la pista de baile, por la que tenía que pasar, era una masa compacta de danzantes poseídos por un frenesí gimnástico. Pero yo iba guiado por la claridad misional de un soldado encargado de penetrar líneas enemigas. Me abrí paso a tropezones.
Caballero advirtió en su visión periférica que alguien se le aproximaba. Volteó. Yo confiaba en que los rones que llevaba entre pecho y espalda harían más fácil el abordaje, pero mi voz sonó menos aplomada de lo que me esperaba cuando, acercándome demasiado por el ruido del lugar, le dije:
—Discúlpeme, Antonio, usted no me conoce, pero quería hacerle una pregunta.
En su cara varias expresiones se sucedieron fugazmente.
La primera fue de prevención. Un polemista brillante, acostumbrado a ser admirado, pero también odiado e incluso amenazado –como varias veces en su vida– nunca puede bajar la guardia del todo en público. ¿Quién es este fulano sudoroso y alicorado que viene hacia mí? ¿Qué quiere?
La segunda expresión fue de altivez. La soberbia del hijo de la oligarquía que fue, que nunca pretendió no ser, por más que atacara sin cuartel al establecimiento del que provenía. Ese engreimiento de la aristocracia bogotana nunca se borra: por más que se intente camuflar, se filtra a través de alguna microexpresión facial; un involuntario arqueo de las cejas, un destello irónico en la mirada. Quienes somos de provincia tenemos un sismógrafo interior calibrado para detectarlo hasta en sus amplitudes de onda más discretas.
Ya establecido que yo no era ninguna amenaza, sino un simple zutano impertinente, en su rostro se formó un esbozo de signo de interrogación. Reconocí la expresión: era curiosidad. ¿Qué quiere este tipo?
Era ahora o nunca.
—En mi mesa tenemos una duda y creo que usted es la única persona en este lugar que nos la puede resolver. ¿De casualidad se acuerda del nombre de la actriz que se baña en la Fontana de Trevi en La dolce vita de Fellini?
Otra expresión subliminal, ahora de confusión: ¿Esto es en serio? Pero enseguida alguna nostalgia interior suavizó su mirada. Creo que alcanzó a sonreír, no con la boca, sino con los ojos. Todo fue brevísimo. Lo que dura un fotograma. Y entonces su rostro se templó otra vez, se instaló de nuevo en él la distancia irónica, reapareció la armadura del intelectual blasé y me respondió en un tono de reclamo por mi ignorancia:
—¡Hombre, Anita Ekberg!
Le di las muchas gracias, él asintió a modo de despedida y se volvió hacia sus acompañantes. Sin duda demoró menos en olvidarse de esa interrupción insolente que lo que había durado el encuentro. Me regresé, llevando la respuesta como un trofeo de guerra. Mis amigos seguían exclamando nombres de actrices, cada uno más delirante que el anterior, cada uno más alejado de la verdad. ¡Ava Gardner! ¡Jayne Mansfield! ¡Gina Lollobrigida! La disputa estaba a punto de fracturar al grupo. Los dejé errar en el desierto un poco más y entonces golpeé la mesa y dije, como si se me acabara de ocurrir: “¡Hombre, Anita Ekberg!”. El vitoreo fue ensordecedor. Fui héroe por un instante: el cazador de la tribu que regresa cargando un cuadril de bisonte. Pero nunca les conté por qué medios había conseguido la presa. Hasta hoy.
Gracias por eso, Antonio. Y por tanto más.
Thierry Ways
Empresario e ingeniero barranquillero.