De niño pensaba que un año era casi una vida entera. Si uno ha vivido apenas cinco años, un año es la quinta parte de su existencia. La frase de mi madre: “lo más seguro es que el año entrante…” al intentar justificar frente a mí por qué el Niño Dios había olvidado de nuevo mi bicicleta, enviaba mi esperanza al abismo del tiempo infinito. ¡A un año! Ahora hemos sobrevivido, y de qué manera, el 2020 y ya queremos saltar a un 2021 que se parezca más al 2019. A pesar de los estragos, mi noción de un año sigue siendo breve y diminuta, un abrir y cerrar de ojos, un paso de calendario entre una navidad y otra, un afiche de carnaval y otro. Al borde de los setenta, un año es apenas un fragmento de mi devenir en la tierra, una pequeñísima colección de momentos.
Hasta hace pocos días conservé mi colección de pasaportes y credenciales de distintas épocas. Desde el niño miope, peinado a medio lado por su madre, hasta el flaco irreconocible de bigote y chivera blanca que remplazó al gordo de cabellos grises peinados hacia atrás, en lugar del hippie delgado, de pelo largo y bigote desordenado, tras el mismo tipo corpulento con gafas oscuras y cabellos rizados. “Ese niño ya no está”, pienso sin malicia. “Ni ese hippie tampoco, ni ese otro”. Sé bien que los he sido todos pero miro las fotos, me miro en el espejo y siento que aquellos y este que me observa no tenemos sino la mirada triste en común. Eso, digo, en cuanto a la apariencia porque los he habitado todos, como si hubiera tenido cinco, seis vidas o cambiado de piel. Como si me hubiera puesto sus rostros de careta, uno tras otro, durante un tiempo hasta su disolución en el siguiente. Pero estoy también ocupado por otros recuerdos y cuando no miro las fotos ni busco mi reflejo en los espejos viajo al pasado y me observo desde adentro como el mismo niño del primer pasaporte.
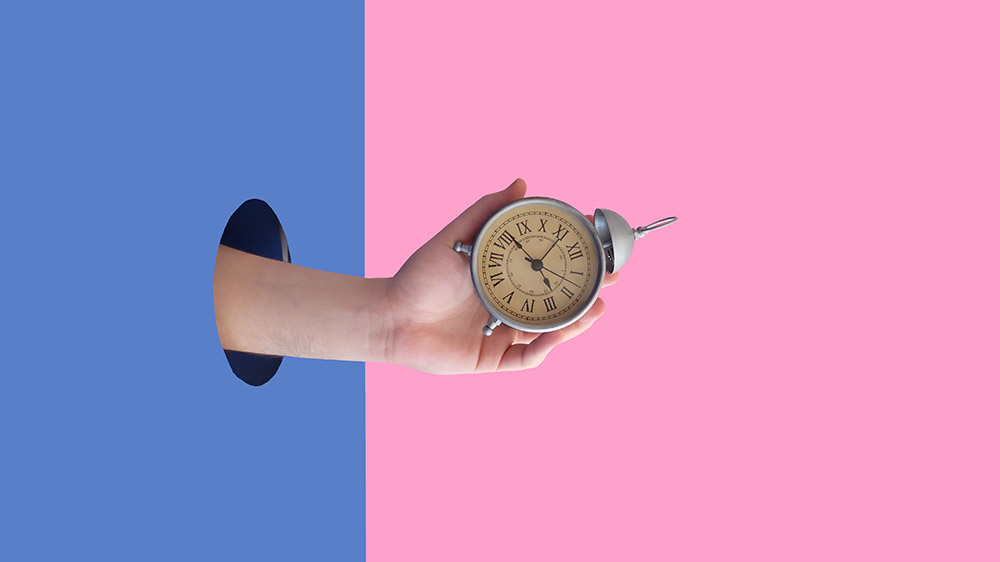
Elena Koycheva. Unsplash.
El tiempo con los seres amados pasa muy rápido. El de la espera en consultorios, impacienta. Se siente larguísimo. Una hora de clase cuando no has hecho la tarea es un suplicio. Tres minutos de un bolero con la mujer de tu vida pasan volando. Media hora con ella por teléfono no es lo mismo que media hora con el asesor del banco que te cobra.
El espejo no siempre dice lo que tú. A veces me miro en él y veo a mi padre, igualito, arreglándose la corbata, echándose agua de colonia María Farina en las mejillas. A veces me busco al otro lado del vidrio y este me devuelve a mi hijo Leonardo, que guía despacito con una mano su mechón de pelo sobre la frente, mientras aguarda, uniformado y con la maleta a los pies, por el bus del colegio. Todavía no he visto a mi nieto Marco ni al abuelo Blas, pero también he encontrado a mi madre en los primeros planos y sigo dispuesto.
El tiempo con los seres amados pasa muy rápido. El de la espera en consultorios, impacienta. Se siente larguísimo. Una hora de clase cuando no has hecho la tarea es un suplicio. Tres minutos de un bolero con la mujer de tu vida pasan volando. Media hora con ella por teléfono no es lo mismo que media hora con el asesor del banco que te cobra. Y es, en tiempo convencional, la misma media hora. Tenemos conciencia del tiempo cuando este nos sobra. La misma hora de avión charlada con una mujer bella parece una eternidad al lado de un turista roncador.
Ahora, el tiempo no es gratis. Nos da miedo perder la vida, pero no nos preocupa malgastarla poco a poco. Hablamos de un recurso no renovable, que se gasta y se va por siempre. Que el tiempo es oro o que time is money lo dijo al parecer, por primera vez, Benjamin Franklin hace unos 250 años pero la reflexión sobre el tema era ya recurrente en Séneca. El dinero puede comprarnos tiempo y el tiempo, dinero. Pero se trata de un canje asimétrico: siempre podremos comprar más dinero con nuestro tiempo que tiempo con nuestro dinero. Podemos ser multimillonarios pero nadie vive 200 años. No todavía. Cuando pierdes tiempo, pierdes sobre todo vida, hecha de tiempo real, ese que nos corre por dentro, rumbo al desgaste eterno.
Aunque, como dijera Oscar Wilde, vivir es de lo más raro que puede hacerse en este mundo. La mayoría de las personas existe y nada más.
Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. Si te gustan nuestros artículos apoya nuestro periodismo compartiendolos en redes sociales.
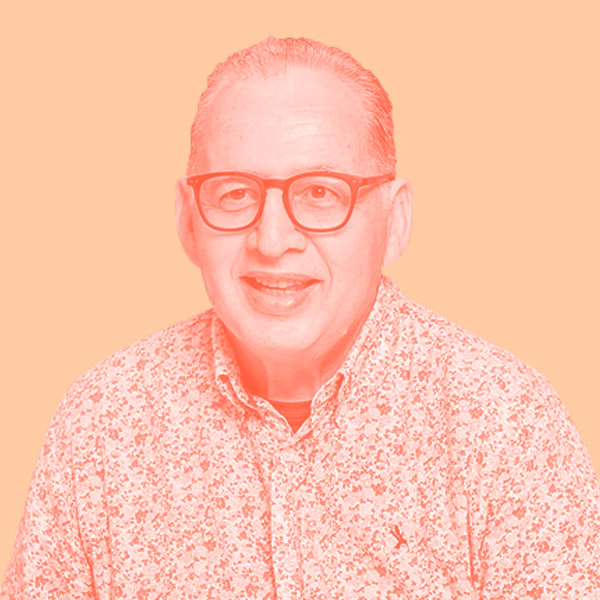
Heriberto Fiorillo
Escritor, editor y gestor cultural. Autor de La Cueva, crónica del Grupo de Barranquilla; Arde Raúl, la terrible y asombrosa historia del poeta Raúl Gómez Jattin; Nada es mentira; Cantar mi pena; La mejor vida que tuve; y El hombre que murió en el bar. Cineasta, guionista y director de Ay, carnaval; Aroma de muerte y Amores lícitos, entre otros. Es director de la Fundación La Cueva y del Carnaval Internacional de las Artes.






