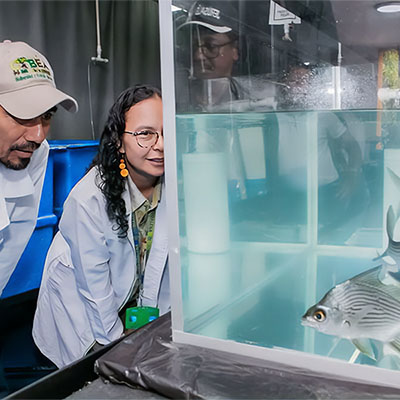El padre Pérez sentado expectante en la gramilla del estadio Municipal, a la espera del pitazo inicial.
Durante los años 60 y 70 el equipo tiburón tuvo entre sus fieles hinchas a un sacerdote jesuita. Crónica terrenal de un juniorista con influencia en las altas esferas celestiales.
Érase un medio día de un domingo cualquiera en los años 60 en Barranquilla. El tráfico vehicular comenzaba a arreciar a partir de las diez de la mañana dirigiéndose desde los cuatro puntos cardinales al vetusto estadio Municipal, denominado tiempo después Romelio Martínez. Los andenes de los alrededores del estadio se mostraban atestados, más que de costumbre, de una variopinta fusión de gente feliz y bulliciosa –la mayoría con su radio transistor pegado a su oreja– muy pendiente de las transmisiones de las emisoras deportivas sobre el rentado del fútbol profesional colombiano y, sobre todo, expectante por el partido que se avecinaba a las 3:30 de la tarde.
Justo a las dos de la tarde, a una cuadra del estadio, en la carrera 47 con la calle 74, una figura ligeramente rolliza, de mediana estatura, tez blanca, sonrisa amplia pero autoritaria, enfundado en su sotana blanca, con lentes oscuros y un quepis para protegerse del sol inclemente de la tarde, se disponía a asistir a un ritual muy diferente al acostumbrado por su vocación sacerdotal como jesuita de entidad, pero igual de sanador para su espíritu inclaudicable por las causas justas. Se trataba del presbítero Jorge Alberto Pérez Gómez, cucuteño de nacimiento, barranquillero por adopción y juniorista por convicción.
El cura Pérez, como lo conocía todo el mundo, acudía sin falta cada quince días al estadio Municipal a su cita inevitable con la algarabía, fuera esta feliz o triste, según se diera el desarrollo de las acciones en el engramado, dispuesto a cambiar por unas cuantas horas una capilla por el Romelio, un altar por la cancha de fútbol, y a sus devotos feligreses por los fanáticos bulliciosos, apasionados, y en ocasiones, alicorados.
El padre Pérez, a quien en realidad no le gustaba que le dijeran cura porque le parecía un término despectivo, una afrenta subliminal a su investidura de clérigo, se autocatalogaba como un sacerdote de los de antes; aquellos a los que no les incomodaba usar su hábito religioso en toda ocasión. En efecto, siempre acudió vestido con su sotana de blanco impecable a su cita de cada dos domingos en la tarde con los rojiblancos, sin afectarle en lo más mínimo el pesado bochorno producido por el calor sofocante y pegajoso, ni los remolinos inmisericordes de cal y arena que se formaban en la pista atlética, ni el persistente aroma amoniacal que emanaba de los orinales mezclado con el tufo acre y penetrante del aliento a cerveza que se esparcía por toda la gradería y viajaba hasta la gramilla.
Apenas salía de su residencia en la carrera 47 y tomaba la acera rumbo al estadio, se evidenciaba esa comunicación estrecha que mantenía con sus semejantes, sin importar en lo absoluto su condición social. Es que el padre Pérez era un ser humano de muchas facetas, pero si hubo una cualidad que lo definía a cabalidad era la de ser un relacionista público inigualable. Tenía una facilidad incuestionable para llegarle a la gente. Apenas dos cuadras de recorrido para llegar al estadio le podían significar una media hora de atraso para tan corto trayecto.
Sus ingresos a la gradería de sombra eran apoteósicos. Desde afuera se escuchaba la cumbia soledeña del maestro Efraín Mejía Donado, arropada por la Barra sabrosa, qué se acomodaba desde bien temprano para ambientar musicalmente el preludio del partido e insuflarle un estímulo adicional al ánimo de los futbolistas y a su cuerpo técnico. Una vez el padre Pérez arribaba, los fanáticos lo dejaban dirigirse enseguida a la puerta de entrada, y ya en ella solo bastaba mostrar orgulloso su carnet de accionista abonado para dirigirse al camerino del Junior, si el tiempo lo permitía, o a la gramilla para presenciar el partido. Apenas la figura del icónico sacerdote emergía saludando, esgrimiendo al aire su inseparable cojín, toda la afición de la tribuna de sombra se levantaba a saludar al querido capellán del equipo de sus amores y un aplauso atronador mecía los cimientos de la tribuna.

De izq. a der.: Mario Zeppenfeldt, Padre Jorge Perez Gómez, Julio Mario Santo Domingo, Luis Eduardo Pochet y Francisco Posada De la Peña.
En su vida personal siempre sostuvo una discreción, una disciplina prusiana, y un compromiso irrestricto con los principios y valores eclesiásticos, así como una entrega total a sus roles y responsabilidades como sacerdote y tesorero de la diócesis y posterior arquidiócesis de Barranquilla, capellán del Departamento de Policía del Atlántico y directivo y capellán de los tiburones, entre otras tantas actividades de carácter social y filantrópico.
Sin embargo, otra cosa muy diferente sucedía cuando el padre Pérez acudía al Romelio a presenciar un partido de los tiburones. Apoltronado en una silla que ya le tenían apartada en la pista atlética del Romelio Martínez, muy cerca del cuerpo técnico del equipo, ocurría entonces la sorprendente transfiguración. Apenas rodaba el balón, acicateado por el jolgorio de la afición juniorista, se transformaba en un fanático más, tan furibundo que saltaba de su silla cada vez que el balón conducido por un ataque local terminaba durmiendo en las piolas del equipo contrario y la calva reluciente de su cabeza emergía de repente porque el quepis que la cubría saltaba por los aires en señal de júbilo por la anotación. No era extraño verlo rebelarse ante lo que consideraba un mal fallo arbitral o una expulsión injusta de uno de los nuestros, permitiéndose en más de una ocasión la licencia de repetir discretamente el inevitable “coro celestial” que inundaba el estadio como expresión muy ñera de inconformidad por la presunta infracción recibida. En más de una ocasión se le vio extasiado invadiendo, desprevenido, la cancha, dominado por la emoción, amagando con irse a fundir con la pirámide humana que formaban los jugadores tiburones tras el gol anotado.
Amigo de sus amigos, tenia un sentido muy alto de la amistad, el respeto y el perdón. Una de sus frases célebres la compartía con sus más allegados: “En la vida hay que ser bueno, pero nunca pendejo”. Era de armas tomar y no se andaba con rodeos cuando se rebelaba ante la injusticia y el maltrato. Más de un comandante de la Policía fue destituido tiempo después de investigaciones surgidas por sus denuncias públicas por abuso de autoridad. No dudó en aprovechar sus sermones de la misa dominical, cuando la celebraba desde un montaje provisional utilizado como púlpito en los patios de esa entidad, para revelar sus denuncias. Por eso se granjeó el afecto incondicional de los agentes de policía, quienes no dudaban en acudir a él para que mediara ante sus superiores, les ayudara a resolver desencuentros familiares, conseguir absoluciones, o reducción de castigos por presuntas fallas disciplinarias cometidas.
El fervor y entusiasmo que el padre Pérez siempre demostró en el estadio, en las instalaciones del club, en las concentraciones previas a los partidos en el simbólico hotel Esperia de Puerto Colombia, en sus arengas a los jugadores y cuerpo técnico antes de los partidos, o en la cabina de una aeronave fletada que llevaría al equipo a alguna confrontación deportiva nacional o internacional, lo hicieron titular del merecidísimo título honorífico otorgado por los periodistas deportivos de la ciudad: “El hincha número uno del Junior”.
Apenas rodaba el balón, acicateado por el jolgorio de la afición juniorista, se transformaba en un fanático más, tan furibundo que saltaba de su silla cada vez que el balón conducido por un ataque local terminaba durmiendo en las piolas del equipo contrario.
Pero el padre Pérez no fue conocido únicamente por su cercanía con el Junior de Barranquilla. Varias edificaciones emblemáticas de la religión católica en la ciudad tienen su rúbrica indiscutible, puesto que dado su rol de tesorero de la Curia, le correspondió participar junto con otros ilustres pastores religiosos y colaboradores laicos de su época en la planeación, estructuración financiera, promoción y gestión de la ejecución de diversas obras como el Seminario regional San Luis Beltrán de Salgar, la hermosa catedral de Barranquilla y la nueva sede de la curia arquidiocesana, un versátil edificio de tres pisos ubicado a un costado del Seminario de Barranquilla.
Había nacido el 23 de febrero de 1913 en el seno de una familia cucuteña católica muy unida y numerosa conformada por sus padres Arturo Pérez Pérez y Luisa Gómez Plata; hermano de dos varones, Luis, sacerdote como él, y Carlos Julio, escultor, y de cinco mujeres amas de casa, Elisa, Celina, Josefa, Mercedes y Cecilia, quienes llegaron a parir veintidós sobrinos.
Dejando a un lado su férreo compromiso sacerdotal, su amor inextinguible por su familia y su vocación de servicio a toda prueba, una característica de su personalidad, tal vez conocida por pocos, define su excepcional condición humana: su instinto paterno. En un día lejano hace más de sesenta y cinco años en la casa de la 47, en un acto muy íntimo pero significativo, arrodillado ante el Santísimo en su reclinatorio y teniendo a sus hermanas Mercedes y Cecilia como testigos, juró solemnemente hacerse cargo del hijo de su colaboradora doméstica, promesa que cumplió con creces hasta el fin de sus días. Ya quisieran muchos padres biológicos tener el amor y la dedicación que este ser maravilloso me prodigó desde ese día.
Yo diría sin ningún asomo de duda que fui su mayor obra. Un proyecto de vida que al sol de hoy se ha repetido en mis hijos, Jorge Alberto, ingeniero mecánico, llamado así en honor a su abuelo de crianza, José Ramón, ingeniero industrial, y Sebastián, médico residente de pediatría, todos ellos profesionales uniandinos exitosos. Siempre he afirmado que casi todo lo bueno que he hecho en mi vida lo aprendí de él y los errores que he llegado a cometer, como cualquier ser falible e imperfecto, han sido de mi propia cosecha.
Lamento que ni mi señora ni mis hijos lo llegaran a conocer, aunque sí han escuchado de mí sobre sus hazañas, sus logros, su determinación y sobre todo, su ejemplo de vida.
Su amor por el equipo tiburón fue incondicional y nunca decayó hasta su muerte, acaecida el domingo 25 de junio de 1978, el día en que Argentina se coronó campeón mundial de fútbol por primera vez en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.
La celebración de las efemérides del centenario del Atlético Junior han sido una oportunidad incomparable para recordar con entrañable cariño y agradecimiento a quien fuera un estandarte del juniorista incondicional, un representante legítimo del verdadero hincha, ese que acompaña al equipo en las buenas y en las malas, aquel que porta su camiseta con orgullo a pesar de no haber nacido en esta tierra bendita. ¡Dios lo tenga en su gloria!
Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. ¿Te gusta lo que lees? Apoya a Contexto y compártenos en redes sociales.
Uriel Palma Urrutia
Ingeniero civil de la Universidad del Norte. Máster en Ciencias en ingeniería civil con énfasis en ingeniería estructural de Colorado State University. Conferencista y columnista de revistas especializadas en gestión de proyectos.