
El 29 de abril de 1986 ardió la Biblioteca Central de Los Ángeles. El hecho fue eclipsado por la noticia mundial del desastre nuclear de Chernóbil.
A propósito de libros sedientos y bibliotecas incendiadas.
Un día, un buen amigo, historiador y gran lector, entró a mi oficina de la biblioteca en la que trabajo, y puso en mi escritorio un libro rojo de casi 400 páginas, acompañando su gesto con esta expresión: “apenas llegó a mis manos supe que el siguiente lector deberías ser tú”. Le agradecí esa consideración conmigo porque es algo que se ha vuelto ya venturosamente reiterativo sin ser abrumador. Tomé el volumen en mis manos y lo puse un poco a contraluz para leer mejor lo que se veía dificultosamente con el título impreso en plateado sobre el rojo intenso de la portada. Y leí: La biblioteca en llamas, “Historia de un millón de libros quemados y del hombre que encendió la cerilla”, una novela de Susan Orlean.
A los pocos días empecé a leerlo y a tomarle el pulso de novelista a su autora, para encontrarme frente a una historia que ardía verdaderamente de interés.
No soy de los que, por lo general, lee un libro de una sola sentada, trátese ya de poemarios, cuentos, novelas o ensayos. A veces ni siquiera las noticias. Manoseo primero, morosa y amorosamente, doy vueltas, leo un aparte, salto páginas, leo también concentrado, me dejo llevar de las palabras y me voy muchas veces hacia otro lado, hacia donde me remite el autor a través de una referencia geográfica, histórica, un disco citado, un personaje, una obra de arte… Por eso los libros que leo pasean conmigo de la oficina a la casa y viceversa, se quedan a veces escondidos en el carro, los llevo a la cola del banco o a la de la consulta médica, hasta cuando, exhaustos ambos, el libro y yo, decidimos dar por terminada la aventura.
Pues con esta novela deliciosa de Susan Orlean me pasó lo mismo. Un día la dejé en el asiento trasero del pequeño automóvil en el que ando, y la menor de la familia se subió con una botella de agua (porque ahora todos tenemos el vicio imperativo de andar hidratándonos permanentemente) y cuando llegamos a casa todos nos bajamos con nuestras propias cosas y ella dejó su botella de agua.
Ese día yo había alcanzado a leer el terrible episodio del incendio de la biblioteca de Los Ángeles, que es de lo que trata el libro, y dejé el volumen en el asiento de atrás del auto al final de la jornada de lectura.
No supe cómo sucedió, pero varios días después, cuando quise volver al libro para revisitar un pasaje que había estado regresando a dar vueltas en mi mente desde que lo leí en la página 123, recibí una tremenda sorpresa. Dice la autora que en Senegal, la expresión amable para indicar que alguien ha muerto es decir que su biblioteca ha ardido. Esa idea me fascinó. Pensar que no importa cuánto nos comuniquemos oralmente o por escrito siempre quedará en la mente de un hombre que ha leído y pensado un mundo de páginas que se perderán para siempre, como en un incendio, cuando ese alguien muera.
Pues bien, cuando abrí el carro y tomé el libro en mis manos, aquella novela estaba completamente empapada de agua, su volumen había crecido considerablemente y obviamente imaginé que el asiento del carro debía estar convertido en un charco en el que estuvo flotando el libro durante varios días, de seguro debido a que dejé mal cerrada la ventana del auto y una de esas lluvias locas del Caribe había entrado a hacer desastres. Pero no. El asiento estaba completamente seco, y las otras cosas de tela y de papel que allí también estaban, porque mi carro siempre está atestado de mil y una cosas olvidadas, era claro que estaban totalmente secas. Todo estaba seco menos el libro.
No importa cuánto nos comuniquemos oralmente o por escrito siempre quedará en la mente de un hombre que ha leído y pensado un mundo de páginas que se perderán para siempre, como en un incendio, cuando ese alguien muera.
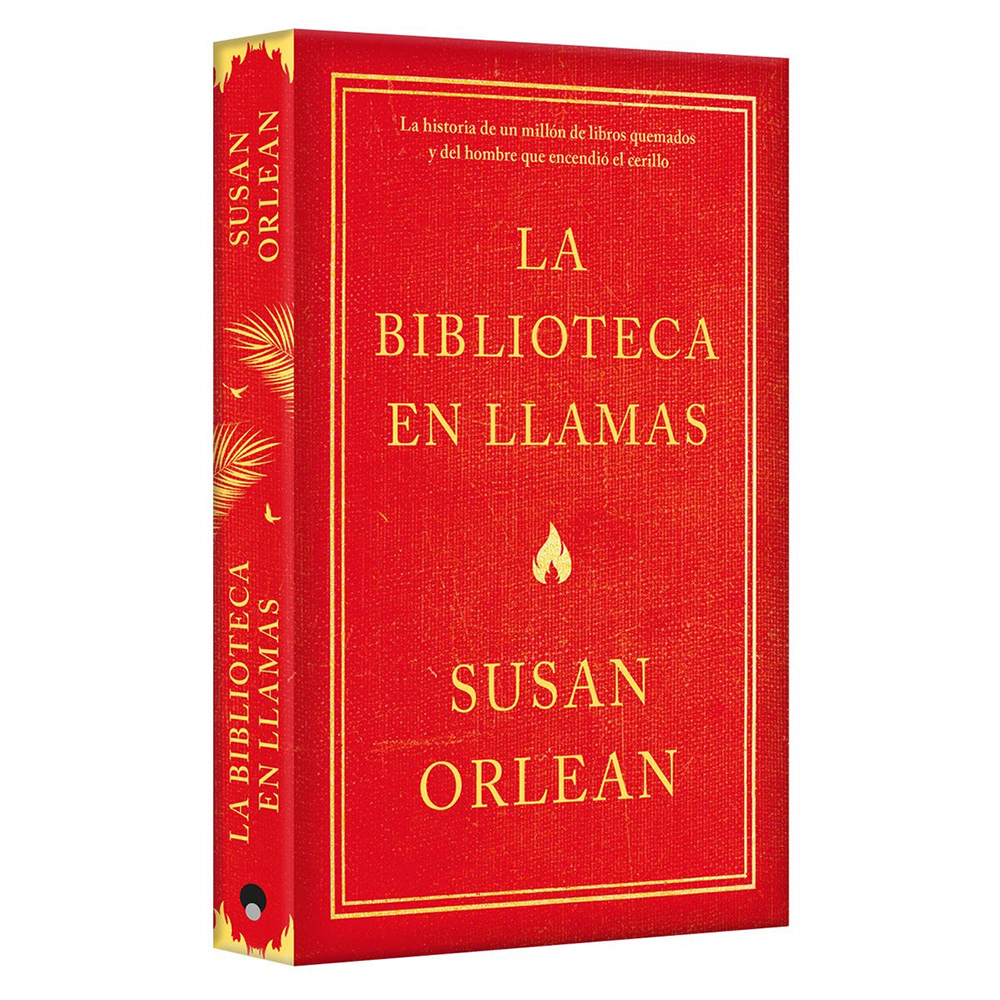
Portada de “La biblioteca en llamas”, libro de la periodista y escritora estadounidense Susan Orlean.
Pasaron días sin poder dar con el misterio, hasta que en algún momento recordé de pronto que allí mismo, en el asiento del carro, también estaba, completamente vacía, una botella grande de agua entre un conjunto de cosas en el que eran visibles un paraguas, una camisa sucia pendiente de lavandería, dos estuches vacíos de cd, un sombrero, unos zapatos de tacón y un brassier que dejó mi mujer, las gafas de sol que tenía perdidas, una mascarilla usada y otra sin usar… Y encontré de pronto la explicación: la niña había dejado olvidada su botella de agua mal cerrada y dejándole espacio seguramente a una gota, o gotas, persistentes, que una tras otra fueron derramándose sin prisa sobre el corte delantero de las páginas del libro hasta tomarse todo el líquido que la inclinación de la botella hizo posible sin que el libro tuviera que forzar el ángulo para agotar el agua.
Me dije entonces: este libro tiene toda la razón. Luego de un incendio que ha devorado en sus páginas un millón de libros puede entenderse que, en todos esos días de abandono en el asiento trasero del vehículo, éste se haya visto en la necesidad de beberse poco a poco toda el agua de esa botella que apagó el incendio que quemaba línea a línea la sed sus palabras.
Miguel Iriarte
Licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad del Atlántico. Magister en Comunicación para el Cambio Social de la Universidad del Norte. Poeta, periodista cultural, ensayista, gestor e investigador cultural. Actualmente dirige la Biblioteca Piloto del Caribe.






