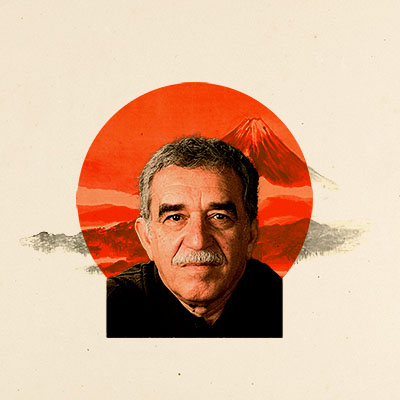La vida de Esther Forero estuvo ligada a la historia cultural de Barranquilla durante el siglo XX.
Una década sin la presencia física de la “Novia de Barranquilla”.
Hace diez años, el viernes 3 de junio de 2011, murió en Barranquilla Esther Forero Celis. Eran las 6:15 de la tarde.
Quince minutos después, cuando acababa de salir de la Librería Nacional de la carrera 53 con la calle 75, a unas diez cuadras de la clínica La Asunción, donde había ocurrido el deceso, recibí en mi teléfono celular la llamada de un amigo que se comunicaba justamente para informarme eso: que hacía pocos minutos la radio había anunciado la muerte de la famosa cantante y compositora.
De inmediato, sucumbí a la tristeza; no al dolor ni a la pena ni a la desazón, sino a la tristeza. Y ese estado, como suele ser característico, le dio cierta levedad a mi cuerpo, les imprimió otro tono y otro ritmo a mis pasos y me distanció de las cosas que me rodeaban. En silencio, y mientras avanzaba calle tras calle en dirección a mi casa, no hice otra cosa que lamentar tanto como podía que la realidad hubiera articulado aquel hecho irreversible.
Pero ¿por qué, si la gravedad de su salud, desde hacía 23 días, no permitía esperar otra cosa? ¿No era apenas previsible que se hubiera muerto? Y sin embargo, como muchos otros en Barranquilla, no lo esperaba.
Nos negábamos a esperarlo. Es decir, teníamos la esperanza no sólo de que no se muriera, sino de que una de esas mañanas se hubiera puesto en pie por sí misma y hubiera vuelto a saludar a todos de “manito lindo”, y vuelto a cantar con su “voz argentina y delicada” (como en sus mejores tiempos fue caracterizado por los críticos su registro vocal) sus bellas canciones a Barranquilla, en particular ‘Mi vieja Barranquilla’ y ‘La luna de Barranquilla’, regalándonos otra vez en esta última ese falsete magistral que todavía nos eriza la piel.
Era, claro, una esperanza irracional, como son las esperanzas más profundas, más vertiginosas, aquéllas que, no encontrando fundamento alguno en los hechos, sólo hallan apoyo en los estratos más subterráneos del corazón, allí donde sólo puede sostenerlas el magma del amor.
¿Del amor? Sí, del amor: porque la investigación de varios días que había hecho recientemente sobre ella para escribir una nota que me había encargado el diario El Tiempo –justo a causa de su internamiento en una UCI, que hacía presagiar el final– me había enseñado no sólo a conocer en toda su dimensión su quehacer y su gran valor como artista, sino también a quererla.
Dado que la placita donde se erige su discreta estatua de bronce, en la calle 74 con la avenida 20 de Julio, se halla en las proximidades de mi casa, en un momento determinado di un viraje en mi rumbo y dirigí mis pasos hacia allá. Al llegar, me acerqué a la escultura y me topé con un detalle que me sorprendió y emocionó: alguien había colgado una rosa roja en la barandilla que complementa la efigie y en la que ésta apoya una de las manos. Quise saber quién pudo haber sido esa persona que la quería o la apreciaba tanto que, de manera tan pronta, le había rendido ese elemental pero cálido homenaje.
Así que crucé la congestionada y trepidante avenida 20 de Julio y les pregunté a algunos de los vendedores estacionarios que, situados en la acera opuesta de esa vía, tienen una vista clara y cercana de la estatua. Ninguno había visto nada, pero todos me contaron, en cambio, que la banda de vientos que todos los viernes por la tarde animaba con sus cobres la estación de servicio Ciudad Jardín (“la del muñeco”), que está también en frente de la placita, en la acera oeste de la calle 74, había interpretado unos minutos atrás una tanda de canciones de Esthercita.
“No hay duda de que esta gran mujer está metida en el alma de su pueblo”, me dije a mí mismo. Lo cual pude seguir corroborando en el curso de esa misma noche. El estadero La Troja, situado una cuadra más adelante, hizo dos veces una pausa en su programación exclusivamente dedicada a la salsa para hacer sonar los porros y cumbias de Esthercita Forero. Y un parroquiano de ese lugar me contó que acababa de venir de La Oficina del Checo (tradicionalmente, Los Almendros), donde también habían puesto sus canciones en cuanto supieron de su fallecimiento.
El estadero La Troja, situado una cuadra más adelante, hizo dos veces una pausa en su programación exclusivamente dedicada a la salsa para hacer sonar los porros y cumbias de Esthercita Forero.
El título de la Novia de Barranquilla –pensé– no era, pues, gratuito (difiero de la tesis formulada con posterioridad según la cual tal título “ha invisibilizado su carrera” y la ha reducido a un ámbito meramente local, como si llamar el Chico del Poble Sec a Joan Manuel Serrat lo hubiera confinado a ese barrio de Barcelona, o el Niño de Tras Talleres a Andy Montañez lo hubiera limitado a ser sólo una figura de ese arrabal de San Juan, por poner sólo dos ejemplos). Recordé que Barranquilla llevaba entonces nada menos que ochenta años de estar oyendo su voz, desde aquel remoto día de 1930 en que, siendo ella apenas una niña de 11 años, cantó por La Voz de Barranquilla la canción ‘La momia de Tutankamón’, que era el tema de la película de título ídem estelarizada por Rodolfo Valentino.
Desde entonces, su voz estuvo vinculada a la radiodifusión barranquillera, a los grandes “días de radio” de esta ciudad que, precisamente con La Voz de Barranquilla, introdujo en Colombia este medio de comunicación el 8 de diciembre de 1919. Ella fue protagonista y gran animadora, en el curso de distintas épocas, de los radioteatros de las principales emisoras de la historia de la Arenosa: aparte de La Voz de Barranquilla (fundada por el pionero Elías Pellet Buitrago), también La Voz de la Víctor, Emisora Atlántico y La Voz de la Patria, estación ésta donde ella mantuvo por varios años, a partir de 1967, su propio programa: El show de Esthercita Forero.
Por eso toda la ciudad sintió su muerte. Por eso el alegre y guarachero Aníbal Velásquez, quien grabó varias de sus canciones, al enfrentarse a su cuerpo yerto y pálido (que permaneció tres días en cámara ardiente), no pudo evitar derramar unas conmovidas lágrimas. Por eso Totó la Momposina, con profundo sentimiento y con el hermosísimo y potente torrente de su voz, entonó en la Catedral Metropolitana (a capella, por supuesto, es decir, a capilla), en los momentos previos a su sepelio, ‘La Mojana’, esa formidable composición de Forero de la que Sonia Osorio había realizado, con su Ballet Folclórico, un montaje escénico estrenado con éxito el 30 de julio de 1962 en el teatro Metro.
Tales expresiones resultaban naturales en el largo y definitivo adiós que le dimos a quien, desde Barranquilla como su base y su ancla, recorrió con su música diversos países y la proyectó a escala internacional, por lo cual fue llamada también –¿quizás porque ser la mujer amada por toda una ciudad no bastaba?– la Reina del Porro, el Alma que Canta, la Embajadora de la Cumbia, la Embajadora del Folclor Costeño y la Primera Voz de Nuestra Canción Autóctona.
Joaquín Mattos Omar
Santa Marta, Colombia, 1960. Escritor y periodista. En 2010 obtuvo el Premio Simón Bolívar en la categoría de “Mejor artículo cultural de prensa”. Ha publicado las colecciones de poemas Noticia de un hombre (1988), De esta vida nuestra (1998) y Los escombros de los sueños (2011). Su último libro se titula Las viejas heridas y otros poemas (2019).