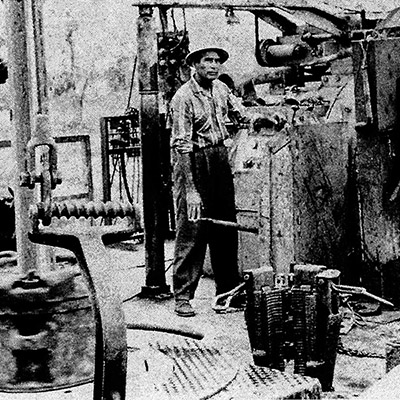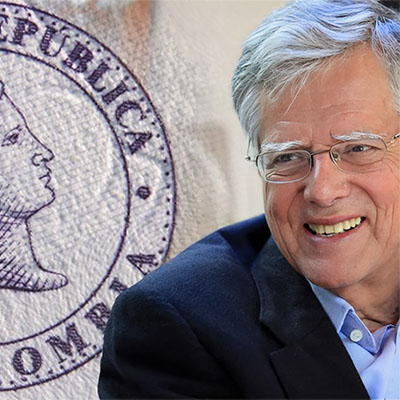Para Mauricio García Villegas en Colombia las normas no se promulgan para aplicarse, sino para crear un impacto simbólico en el público.
Mauricio García Villegas, doctor en Ciencia Política e investigador en Dejusticia, en la entrevista de Contexto.
Contexto dialogó con Mauricio García Villegas, riguroso investigador y uno de los ensayistas más importantes en Colombia y América Latina, sobre algunas de las temáticas que siempre gravitan en torno a la reflexión sobre la identidad, la cultura —y la cultura política— de nuestro país.
García Villegas, doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y doctor honoris causa de la Escuela Normal Superior de Cachan (Francia), se desempeña como profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, y como columnista del periódico El Espectador. Apartes de un intercambio de ideas.
Redacción Contexto: En tu libro El orden de la libertad planteas de forma rotunda y original las formas que tenemos los colombianos de relacionarnos con las normas y leyes. ¿En general, por qué nos cuesta tanto cumplir la ley?
Mauricio García Villegas: El incumplimiento de reglas es un rasgo cultural que compartimos con muchos países latinoamericanos y que nos viene de la España clásica. Esta cultura, no solo individual sino colectiva, es responsable de muchas de las dificultades que tenemos para emprender proyectos, sacarlos adelante, evitar enredos, conflictos y violencias.
No obstante, también exageramos en la valoración de este fenómeno: incluso en Colombia, donde los niveles de incumplimiento son relativamente altos, la gran mayoría de la gente acata las reglas. No roba, paga impuestos, respeta la fila, etc. Y es necesario decir eso porque una de las razones que más lleva a que la gente incumpla normas es la percepción de que muchos otros las están incumpliendo. Los seres humanos somos mimos y, además, detestamos que nos hagan trampa. Difundir la idea de que la gente respeta las reglas incrementa ese respeto y viceversa. Por eso es que invertir en confianza es, casi siempre, más rentable que invertir en represión. Aunque probablemente haya que hacer ambas cosas.
Ahora bien, el desacato a las reglas tiene que ver con un fenómeno que me parece más delicado. Me refiero a las tragedias colectivas. Muchas personas ven el desacato como una viveza, es decir como una estrategia racional que rinde frutos. A veces se salen con la suya, pero muchas veces, en el mediano y largo plazo, salen perdiendo. Cuando en un cruce de vías, por ejemplo, todos intentan pasar primero, se bloquean y terminan llegando más tarde de lo que habrían llegado si hubiesen respetado el semáforo. Algo similar pasa con la contaminación de las aguas o del aire: la viveza termina siendo contraproducente. En Colombia padecemos muchas tragedias originadas en la viveza y en el desorden que de allí se deriva porque no nos damos cuenta de que, casi siempre, la mejor estrategia, individual y colectiva, es colaborar. De eso hablo en mi libro El orden de la libertad, de la conexión entre incumplimiento y tragedias colectivas.
R.C.: Otro tema de enorme trascendencia es la capacidad de nuestro Estado que es, por decir lo menos, disfuncional. Muchos de nuestros problemas son causados por la incapacidad del Estado de ejecutar las políticas públicas. ¿Cómo hacemos para tener un Estado más efectivo?
M.G.V.: Sí, claro, esta pregunta empata con lo último que dije. Ni todos los males nos vienen del Estado, ni todos los males nos vienen de la sociedad. Hay mucho de ambos lados y con frecuencia los males de un lado se entienden mejor si se reconocen los males del otro lado. Dicho esto, no hay duda de que los problemas institucionales son graves, empezando por la corrupción y el clientelismo político. Pero vuelvo a lo anterior: parte del buen funcionamiento del Estado depende de que la gente crea en él. Hay un círculo vicioso muy peligroso que encadena la ineficacia estatal con el deterioro de la legitimidad, la falta de confianza en las instituciones y por último la ineficacia. Tenemos que ser capaces de ser críticos, incluso radicalmente críticos frente a ciertas dinámicas institucionales sin que ello implique acabar con las instituciones. La solución al mal estado no es el no-Estado, sino el buen Estado.
R.C.: En un reciente libro tuyo con otros autores, ¿Cómo mejorar a Colombia?, haces un detallado y certero análisis de los municipios —más de 400— de Colombia que no tienen capacidad mínima para cumplir sus funciones. Parte de la propagación de cultivos y negocios ilícitos tiene que ver con esta situación. Documentos como este merecen toda la atención de un gobierno, pero no parece ser así. ¿Qué hacer para que quienes toman las decisiones le presten atención a quienes tienen el conocimiento? Es cierto que la tecnocracia debe persuadir, pero también los políticos harían bien en escuchar a los que saben…
M.G.V.: Quizás la mayor promesa quebrantada de la Independencia sea la de una república presente en todo el territorio nacional. Nunca hemos tenido eso. Desde la Colonia, los gobiernos gobiernan en los centros urbanos pero tienen dificultades para controlar el resto del territorio. Gustavo Bell dijo alguna vez que Colombia tiene más geografía que Estado y eso es cierto. Las periferias siempre fueron abandonadas. La geografía en esos lugares era difícil, el clima malsano, había poca gente, costaba mucho dinero ir y, sobre todo, no había guerras internacionales o nacionales que pusieran en peligro esas zonas. Así las cosas, nuestros gobernantes hicieron pactos con la Iglesia y los políticos locales para que manejaran esos territorios y eso les bastó para desentenderse. Todo lo contrario de lo que pasó en Europa en donde el control de la frontera fue esencial en la construcción del Estado. El arreglo colombiano funcionó relativamente bien hasta hace unos cuarenta años, cuando las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico empezaron a dominar en esos sitios y a incidir en los grandes centros urbanos. Se han hecho intentos por remediar esta situación, claro, pero han sido insuficientes. El último proceso de paz era una buena oportunidad para construir Estado legítimo en esos lugares, pero los disensos al interior de las élites frustraron ese propósito. Es una lástima y sobre todo una torpeza increíble de nuestra clase política. También una prueba más de la capacidad perturbadora que tienen los odios en este país.
Y por último, claro, los políticos no oyen lo que dice la academia, en parte porque no oyen a nadie distinto a sus clientelas. Pero también hay que decir que la academia debe hacer un mayor esfuerzo por comunicarse mejor, por escribir pensando más en políticas públicas, por estar más cerca de la ciencia, etc.
Hay demasiado moralismo en la sociedad actual. Un moralismo combinado y fortalecido por la atomización de grupos de todos los pelambres cada uno enarbolando su identidad como principal bandera. Esa combinación entre indignación virtuosa y tribalismo identitario es muy dañina. Tal vez debemos ser más modestos en nuestras convicciones morales, oír más, dudar más, preguntarnos más si estamos en lo cierto, ponernos en los zapatos de nuestros contradictores.
R.C.: En 1959 Lleras Camargo decía que los países deben tener “propósitos nacionales”. ¿Cuáles crees que deben ser los nuestros ?
M.G.V.: Siempre es difícil responder a preguntas tipo ¿por qué fracasan los países?, o ¿Cómo salvar a Colombia? No hay una receta única. Los que dicen que todo se resuelve cambiando una sola de las variables del problema, por ejemplo, la economía, o las instituciones, pueden tener mucho impacto, muchos lectores, pero no dan en el clavo. Ojalá la solución fuera tan simple.
A mi juicio hay que lograr al menos tres cosas: crecimiento económico, acompañado de una cierta igualdad social; buenos diseños institucionales respaldados por acuerdos básicos entre las fuerzas sociales y políticas, y cohesión ciudadana capaz de controlar a las élites en el poder y de difundir una cultura de cumplimiento de reglas. El éxito en alguno de estas cosas puede servir para jalonar otra, u otras, pero eso no es suficiente. Se necesita tener éxito en todas, o en la mayoría de ellas. Es difícil, por ejemplo, inculcar cultura ciudadana sin que se consiga cierta igualdad social, con una clase media más grande. Cuesta mucho disciplinar a las élites gobernantes cuando se tienen instituciones mal diseñadas, o ineficaces, y no se cuenta con una ciudadanía activa y demandante. Solo una sintonía entre todos estos logros produce un cambio estructural.
R.C.: Hace unos días escribiste un texto sobre las ideas del centro en la política. Anotas que el centro es moderación, alejarse de los fanatismos y los peligrosos extremos, es entender al otro, saber que el mundo no es blanco y negro y que “centristas” como Lleras Camargo y Obama no sólo han sido grandes estadistas, sino que han tomado decisiones audaces y reformistas. A los extremistas les conviene radicalizar a sus bases, pero parece que Colombia se está cansando de estas peleas. ¿Es el tiempo preciso para un gobierno de centro, reformista y que emocione con soluciones reales para los problemas que desvelan a la gente, como dijo Kamala Harris?
M.G.V.: El objetivo de esa columna era mostrar que el centro existe y que discutir eso no tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué significado tiene ese centro? Esta sí es una discusión interesante. No me gusta mucho clasificarme o que me clasifiquen, pero si tuviese que hacerlo yo me pondría en la centro-izquierda. ¿Qué implica esto? Creo que estas cuatro cosas: defensa de los derechos y las libertades públicas; respeto por las formas del Estado de derecho; promoción de políticas públicas de redistribución económica y de protección de la naturaleza, y una ética de la verdad.
¿Qué es lo que diferencia al centro-izquierda de la izquierda? Pues la ubicación en el eje reforma-revolución. La centro-izquierda, quizás más por razones prácticas que ideológicas, cree que las reformas, más que la revolución, sobre todo la revolución violenta, son un camino más expedito hacia el cambio social.
Pero tal vez lo importante no sea tanto defender a los centristas, sino defender a los demócratas de todos lados (derecha, centro e izquierda) contra los extremistas. Lo característico de una posición democrática es, para ponerlo en los términos de la filosofía política clásica, la moderación en sus fines, es decir la búsqueda de la mejor sociedad posible (no de la sociedad ideal) y en sus medios, es decir el apego a las reglas de juego constitucionales y legales.
Los extremos se parecen mucho, sobre todo en su talante: el mismo dogmatismo, el mismo todo-o-nada, la misma intransigencia, el mismo cerramiento del espíritu, la misma incapacidad para ver matices, divergencias, para tener dudas, preguntas, el mismo discurso sermoneador, etc. Cada vez me convenzo más de que el gran contraste político en Colombia no es tanto el que enfrenta a la derecha con la izquierda democráticas, sino el que enfrenta a las posiciones democráticas con las extremas.
Quiero insistir en la buena disposición frente a la verdad. Esta es, como la buena disposición frente a la ley, un rasgo que permite identificar, por exclusión, a los extremos. Es cierto que los demócratas de derecha, centro o izquierda no son siempre francos. Claro que no, son políticos, no son santos, y como tal hacen lo posible por inclinar la interpretación de la realidad hacia el lugar que más conviene a sus pretensiones políticas. Pero cuando está en juego la dignidad humana o los valores esenciales de la república, reconocen los hechos y se someten a la verdad y a la ley. Muchas veces lo he dicho: la civilización de nuestro sistema político implica que la derecha democrática denuncie los desmanes de la extrema derecha con la misma fuerza y convicción que denuncia los de la extrema izquierda y que la izquierda democrática denuncie los desmanes de la extrema izquierda con la misma fuerza que denuncia los de la extrema derecha.
En este orden de ideas un político de izquierda debería, por ejemplo, descalificar a quienes, le gritaron “asesina” a la alcaldesa Claudia López sin la más mínima justificación. Esto fue lo que hizo Angela María Robledo y otros siguieron su ejemplo. A otros, en la izquierda radical, esto no le parece grave y a lo sumo justifican ese desmán por los desmanes cometidos por la derecha y por los gobiernos en general. Esa bendición del desafuero propio por el desafuero de los demás… esa violencia simétrica de enemigos complementarios que tantos pesares nos ha traído en este país es lo que a mí me parece que no caracteriza a la izquierda democrática.
R.C.: Expertos en temas de capacidades del Estado como Pritchett y Oriana Bandiera anotan que lo primero para lograr su efectividad es poner metas precisas, objetivos y cronogramas claros de forma que una ciudadanía empoderada pueda hacer seguimiento informado y reclamar cuando sea del caso. En Colombia creemos que una ley, un decreto o un Conpes resuelven los problemas. Estos últimos abundan, pero en muchos casos sus propósitos son ambiguos. Sería bueno que observatorios, veedurías y medios revisen los objetivos de los planes de los gobiernos. También habría que revisar la rendición de cuentas. ¿Entidades similares a Dejusticia podrían hacer esta tarea, no crees?
M.G.V.: De acuerdo, no basta con promulgar leyes para cambiar la realidad. En Colombia pasa, con frecuencia, que las normas no se promulgan para ser aplicadas, sino que se crean para ser promulgadas, para crear un cierto impacto simbólico en el público. A este problema, conocido como el uso simbólico del derecho, se agrega que las normas no siempre están bien hechas. En Colombia falta no solo participación ciudadana sino también investigación socio-jurídica que permita saber mejor qué es lo que se necesita para cambiar la realidad social a través del derecho. Las leyes y los decretos son, con frecuencia, la expresión de gobernantes mediocres que, a falta de conocimiento sobre cómo incidir en la realidad social, se dedican a crear normas. Es lo más fácil: da la impresión de que se está haciendo algo, cuando en realidad no se está haciendo mucho. Por eso hay tantas normas que se quedan en el papel. Esa costumbre gubernamental viene desde la Colonia española y ahí seguimos.
R.C.: En estos tiempos de redes y torrentes de información y opiniones es más fácil para los políticos manipular emociones. También se percibe que la autocrítica y el reconocimiento de errores son actos cada vez más escasos y la mentira o la verdad a medias más frecuentes. ¿Es más común en este entorno la mentira en el discurso político?
M.G.V.: Sí, esto está relacionado con la tensión que mencioné antes entre el bien y la verdad. Hoy existe un énfasis excesivo en el bien, o mejor, en la idea subjetiva del bien, que cada cual proclama con un tono predicador, como cantándole la tabla al mundo impío que le tocó por suerte. En El país de las emociones tristes hablo mucho de los peligros de la “indignación virtuosa”, es decir de esa actitud que consiste en creer que nuestra idea del bien, la de nuestro partido, nuestro movimiento social, nuestra religión, etc., es incontrovertible… ajena a los datos y a los hechos y que el futuro de la humanidad depende de que los demás se convenzan de ella.
Hay demasiado moralismo en la sociedad actual. Un moralismo fortalecido por la atomización de grupos de todos los pelambres cada uno enarbolando su identidad como principal bandera. Esa combinación entre indignación virtuosa y tribalismo identitario es muy dañina. Tal vez debemos ser más modestos en nuestras convicciones morales, oír más, dudar más, preguntarnos más si estamos en lo cierto, ponernos en los zapatos de nuestros contradictores, en fin, tener una mente más dispuesta a conocer y menos dispuesta a denunciar, más abierta al conocimiento y más sospechosa del bien. Y sobre todo, tal vez deberíamos defender más lo universal, lo que nos une. La filosofía posmoderna ha sido muy importante pero su relativismo y su idolatría de la subjetividad han hecho estragos.
Quién iba a pensar que en pleno siglo XXI iba a ser algo polémico defender este tipo de cosas, que no son otras que los valores de la Ilustración: la tolerancia, la disposición a dejarse convencer con argumentos, el valor de la ciencia, nuestra condición universal de seres humanos, la verdad.
En Colombia falta no solo participación ciudadana sino también investigación socio-jurídica que permita saber mejor qué es lo que se necesita para cambiar la realidad social a través del derecho. Las leyes y los decretos son, con frecuencia, la expresión de gobernantes mediocres que, a falta de conocimiento sobre cómo incidir en la realidad social, se dedican a crear normas.
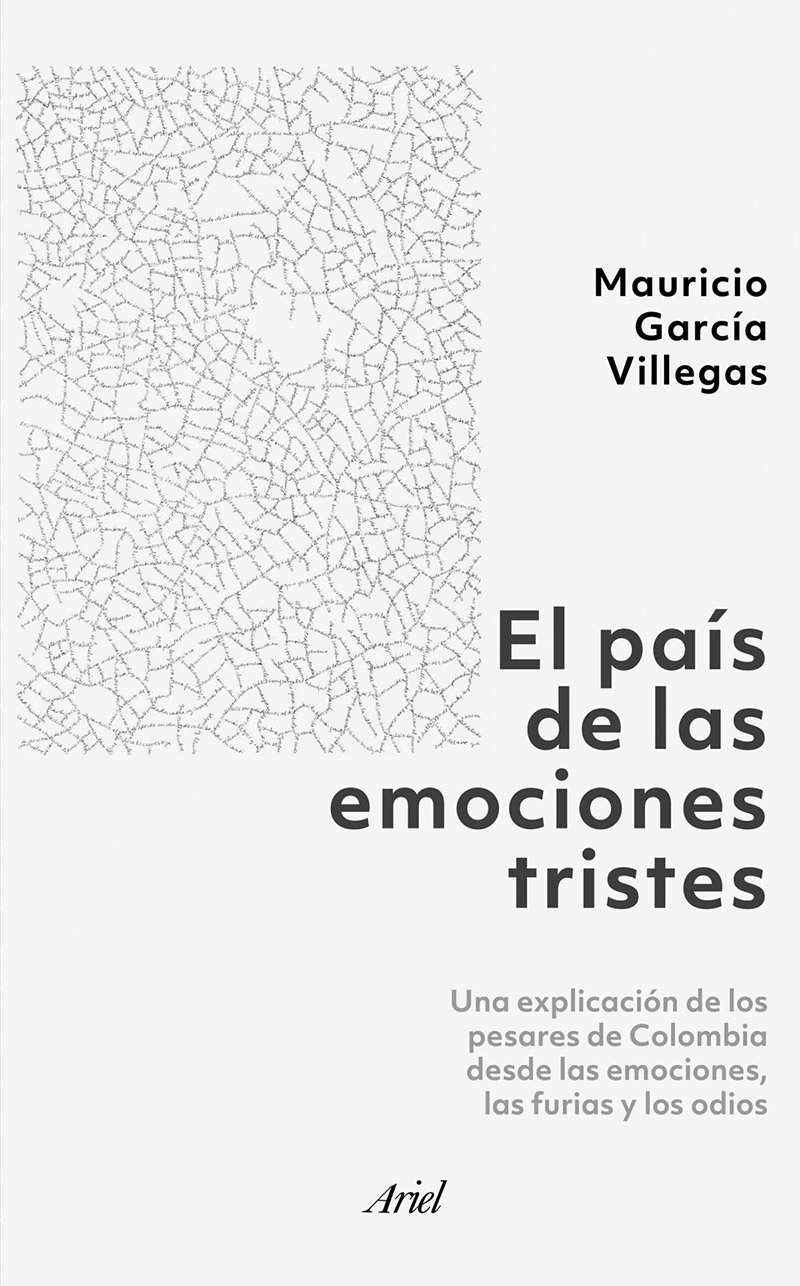
Portada del último libro de Mauricio García Villegas, publicado por Planeta.
R.C.: Somos menos racionales de lo que siempre pensamos. Gabo se preguntaba si la consigna de los colombianos era la desmesura. Los afectos no son contrarios a la racionalidad, dice la filósofa Victoria Camps. Y Norbert Elias sugiere que el proceso de civilización implica un control sobre la afectividad. ¿Hay que ponerle emociones a la razón? ¿Controlar las emociones desbordadas?
M.G.V.: De acuerdo, el homo sapiens es, como dije, un animal guiado por emociones que luego (no siempre) filtra, controla, matiza, con su racionalidad. Estamos más cerca de la biología y de la naturaleza de lo que solemos creer. La imitación, el deseo de castigo, el chisme, la pulsión altruista, el moralismo, el tribalismo, la venganza y muchas otras emociones las compartimos con los animales. Conocer esa condición innata con todo lo positivo y negativo que tiene, nos ayuda a ser mejores personas, a alcanzar más fácilmente la felicidad y a diseñar mejores instituciones para gobernarnos.
Por eso creo que hay que trabajar con mucho empeño en la educación y, de manera particular, en la educación sentimental, que empieza con la primera infancia. Otra de las grandes promesas incumplidas del estado colombiano es la de crear un sistema educativo nacional, incluyente y de buena calidad. Lo que tenemos es más bien un apartheid educativo en donde los hijos de los ricos estudian juntos y en establecimientos de buena calidad y los hijos de los pobres estudian juntos y en establecimientos de regular o mala calidad. En estas condiciones es difícil fomentar las emociones propias de la ciudadanía y de la democracia. Aquí las clases sociales nunca se encuentran, salvo en una relación jerárquica laboral, y por eso existe tanta desconfianza, tanto recelo, tanto miedo entre ellas. Los gobiernos deberían hacer de la educación y en particular de la educación emocional, una prioridad. Esa sería una inversión muy rentable para la convivencia y la democracia.
R.C.: Tu más reciente libro El país de las emociones tristes (Planeta) es un ensayo sobre la emotividad, la religión, la política, la ética y la polarización. ¿Qué nos puedes decir de él?
M.G.V.: Sí, acaba de salir. Es un ensayo que parte de la revolución cognitiva, es decir de los estudios sobre el cerebro y las emociones que han tenido lugar en el último medio siglo. En esa revolución hay enseñanzas muy valiosas para el entendimiento de la naturaleza humana y de nuestras sociedades. Tal vez la más esencial sea esta: los seres humanos somos ante todo animales emocionales y esa condición afecta nuestra racionalidad y nuestra capacidad para tomar decisiones libres y sin engaños. Eso no significa que la racionalidad sea una ilusión, solo que hay que educarla y cultivarla y tal cosa implica esfuerzo y dedicación.
El libro es un intento, a partir de nuestra condición emocional, por entender lo que somos y lo que nos ha pasado en Colombia. En todas las sociedades, como en las personas, existe una tensión entre, por un lado, lo que Baruch Spinoza llamaba las emociones tristes, como el odio, la venganza, el resentimiento, la envidia, el miedo y, por el otro, las emociones amables o plácidas, como la benevolencia, la civilidad, la compasión, el respeto y la simpatía. Cada sociedad adopta un determinado balance entre estos dos abanicos emocionales, de lo cual obtiene su identidad cultural, que es algo así como el temperamento de los países. En Colombia ese balance, sobre todo en el ámbito de la cultura política, ha estado demasiado inclinado hacia los odios, las venganzas y otras emociones tristes. En este país hay muy buenas ideas, proyectos, empresas, pero mucho de esto ha sido estropeado, aplazado, entorpecido por las malas emociones. No todo depende de normas jurídicas o del contenido del debate ideológico. Durante mucho tiempo se pensó que el debate público era un asunto de ideas, argumentos y razones. Algo de eso hay, sin duda, pero las ciencias de la mente han mostrado que lo esencial no está allí, sino en las emociones y que su estudio ayuda, quizás más que los crudos hechos históricos, a dilucidar el destino que corren las sociedades.