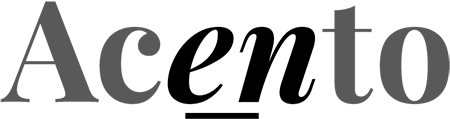La argentina Leila Guerriero, una de las voces más vigentes del periodismo latinoamericano, vuelve con una humanizante obra sobre la dictadura de Videla en el país austral. Foto: Alejandra López.
A 49 años del más recio golpe de Estado en Argentina y el inicio de la dictadura de Jorge Rafael Videla, la periodista argentina Leila Guerriero publica La llamada, un retrato de Silvia Labayru, hija de militares e integrante de la organización subversiva Montoneros, quien fue llevada a un centro de detención clandestino con cinco meses de embarazo, y protagonista de una historia de doloroso exilio, violencias, secretos políticos, manipulaciones y verdades rotas.
Con la destreza reporteril, la mirada acuciosa y la escritura sensible que ya conocemos, Leila Guerriero edifica un retrato de Silvia Labayru, joven militante que, luego del golpe de Estado de 1976 que dio inicio a la dictadura más cruenta en la historia argentina, fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, el principal centro de detención clandestino de ese país. Torturas, violaciones, una hija arrancada a la fuerza y una llamada providencial hacen parte de un relato que no se guarda nada.
Sin candidez y sustentada en la complejidad y la distancia que exigía esta historia, en La llamada (Anagrama, 2024) Guerriero recoge y capta la subjetividad lastimada de Labayru a través de un trabajo de investigación que inició en 2021 con decenas de conversaciones entre amigos, familiares, conocidos y principalmente la misma Labayru. La mujer le narró, entre muchos, aquel episodio en el que, con veinte años de edad y estando embarazada de su compañero sentimental y de militancia, fue secuestrada por militares mientras caminaba por alguna calle de Buenos Aires. Permaneció en cautiverio durante más de dos años y su hija fue entregada a los abuelos paternos una semana después de nacida. El 14 de marzo de 1977 una llamada hecha desde la Esma fue la salvación de Silvia, quien fue liberada en 1978 y buscó recomponerse en Madrid. Rechazada por muchos excompañeros, regresó a su país, donde se encontró con una vida de intrigas y manipulaciones que todavía no se detiene.
Juan Camilo Rincón: Aunque la contraportada de La llamada ya nos anuncia en qué termina la historia, usted logra construir una tensión que atraviesa todo el libro. ¿Cómo sostiene esa narrativa?
Leila Guerriero: El libro tiene muchos momentos en los cuales todo cambia y se transforma, hay muchos puntos de tensión. Si uno trabaja con historias reales no es que les quiera agregar, y ya de por sí la vida tan singular de Silvia Labayru tuvo muchos momentos de quiebre. Entre su paso por el Colegio Nacional Buenos Aires, cuando se transforma en una chica súper capitalista, proyanqui, admiradora de Kennedy y todo eso, y esa chica que empieza a militar en la izquierda, el secuestro, el parto, la entrega de la hija, hay una enorme cantidad de cosas. En ese punto de tensión que vos decís hay algo que yo creo que tengo bastante internalizado, que tiene que ver con la forma de narrar. Por ejemplo, cuando empieza Crónica de una muerte anunciada, sabes desde el principio lo que va a pasar y luego entras en el libro y querés saber cómo pasa eso que pasa.
J.C.R.: Ese es el encanto: la narración de cómo se llega a un final que ya conocemos.
L.G.: Esa es la idea, no solo en este libro, sino en varios relatos y artículos en los que utilizo esa idea de: Esto es lo que va a pasar; averigüemos cómo es que ocurre. En el caso de La llamada había una dificultad extra desde el punto de vista narrativo, y es que había que lograr que el texto, sin sobreexplicarle a un lector argentino, por ejemplo, qué fue la dictadura y todo lo que pasó en aquellos años, pero también contándolo y trayéndolo de nuevo al presente, no resultara excesivamente pedagógico, digamos.
Y también está el asunto del contexto.
Claro; no se podía dar por sentado, ni con este ni con ningún otro libro, que cualquier persona que se acerca a una historia tiene idea de todo el contexto. Ahí había que manejarse con esos puntos de tensión, como decís; darle al lector alguna pieza del puzle, pero no darle todo el puzle, sino ir sumando de a poco. Porque, además, si hacés un esfuerzo, todas las historias pueden resumirse en un párrafo, y todos terminaríamos escribiendo pequeños resúmenes tipo guionistas de Hollywood para contarle un pitch a un productor en un ascensor. Esa era la idea, pero no fue fácil llevarla a cabo.

Silvia Labayru y su hija Vera, en 1978, en una foto del libro “Exilio 1976-1983”. Foto: Dani Yako.
Usted habla del método de Silvia, una forma de narración que ella va construyendo y usted va desgranando, especialmente con una historia que se ha contado tantas veces, que se puede terminar por parecer siempre el mismo “discurso”.
En el caso de Silvia, ella no generó un relato por el hecho de haberlo repetido muchas veces; más bien lo contrario: Silvia no habló de esto durante cuarenta años ni con la prensa, para empezar, y, a partir de lo que yo comencé a descubrir con ella en su conversación, tampoco con sus amigos, con sus íntimos. Al final del libro hay una escena en la casa de su amigo Dani Yako y ella pregunta: ¿Por qué nunca hablamos de lo que nos pasó? Dani dice algo, Silvia se levanta, se va al baño y corta el diálogo ahí. Hay un asunto muy dual en todas las personas que pasaron por esas experiencias. Por un lado, creo que sienten la necesidad de decir algunas cosas, y por el otro, la necesidad de recluirse un poco, porque no saben si serán bien entendidas. Silvia fue muy mal entendida durante mucho tiempo, sobre todo durante sus primeros años en España, cuando accedió a dar algunas entrevistas y salieron muy mal, fue muy maltratada, entonces dejó de hablar con los periodistas.
Por fortuna, usted logra hacer esa exploración con mucho detalle y todo el tacto.
Es que la manera que tiene Silvia de abordar este tema es muy de ella, muy íntima; es un trabajo fuerte, un trabajo psicoanalítico, te diría, ella hizo y hace psicoanálisis… y siento que ella siempre estaba temerosa de que su relato sonara, no sé, frío, distante. A mí nunca me lo pareció, sino que me pareció que esa era la forma en la que ella podía relatar esto. Dado ese relato, dada esa manera de referirse a determinados temas, yo necesitaba ir más profundamente, pedir detalles, y para eso hizo falta que pasáramos mucho tiempo juntas, porque no le podés pedir detalles al otro sobre determinadas cosas que son muy sensibles hasta que el otro no ve que no le estás preguntando por una necesidad morbosa, sino porque estás interesado. Silvia es una mujer inteligentísima y percibió muy rápidamente que yo le preguntaba ciertas cosas porque necesitaba saberlas para que la narración tuviera toda la densidad, la oscuridad, la luz que requería. Ahí clave es el tiempo, dejar que se cimente ese vínculo de entrevistada con entrevistadora, y también paciencia, saber cuándo podés ir más lejos y de alguna forma entrar en ese discurso, como vos lo llamás, a veces un poco monolítico, precisamente por esa necesidad de protegerse y que no vaya a ser mal entendida.
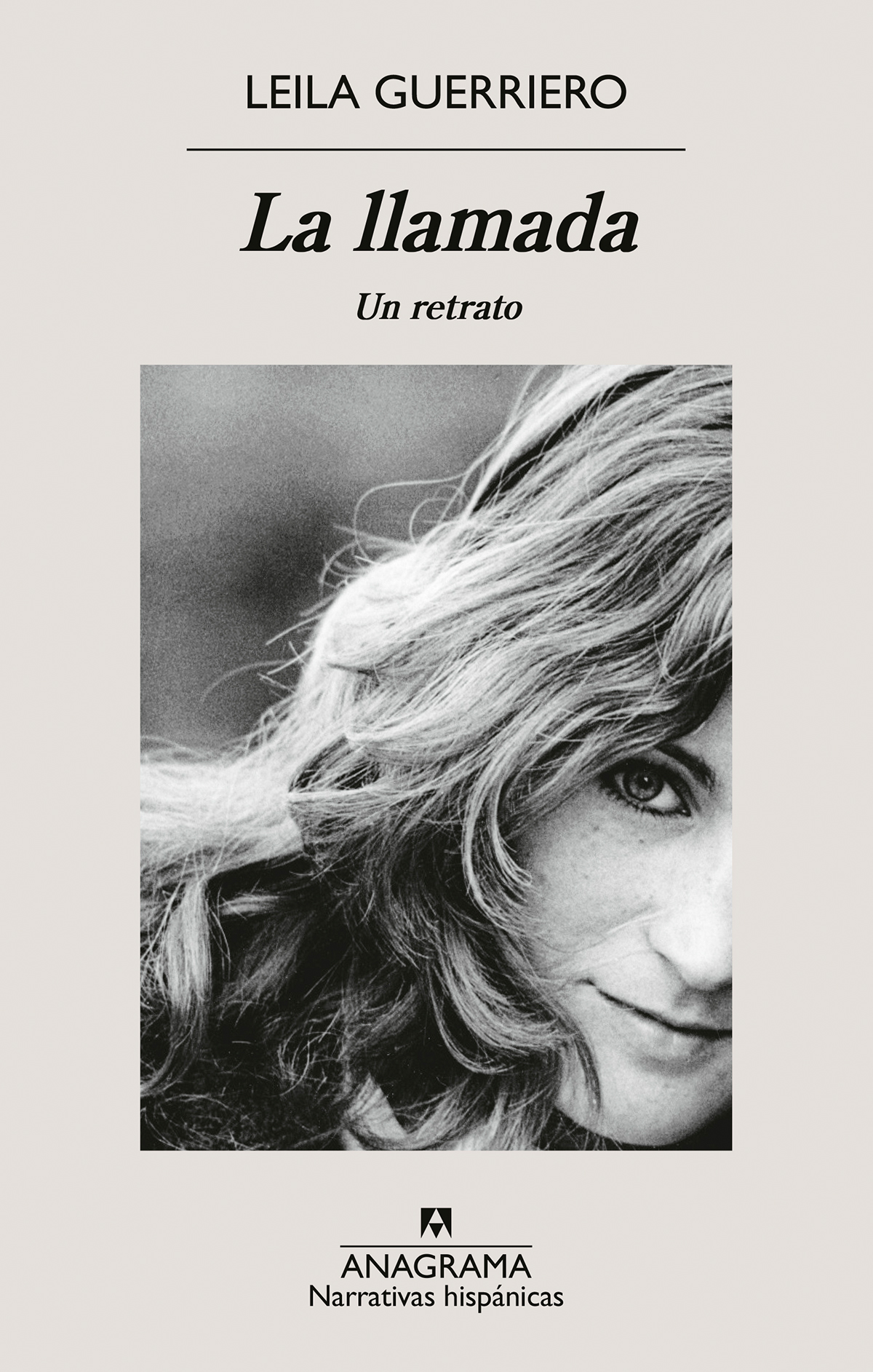
Portada del libro de Guerriero, publicado por Anagrama.
En el caso de Silvia, ella no generó un relato por el hecho de haberlo repetido muchas veces; más bien lo contrario: Silvia no habló de esto durante cuarenta años ni con la prensa.
Es muy interesante su trabajo con las fuentes, que van desde Wikipedia, pasando por las redes sociales y WhatsApp, hasta las fuentes vivas.
Yo no tengo redes sociales, entonces siempre tengo que acudir a que alguien me dé una clave o algo para verlas, pero el Facebook de Silvia, en particular, fue muy significativo porque está lleno de su panorama de lecturas, recorta frases que para ella son importantes y dicen mucho de su manera de estar en el mundo. Después, por supuesto, había conversaciones por WhatsApp sobre cuestiones cotidianas que no tenían ningún sentido, y había una lectura general de ellas. Por ejemplo, el hecho de que ella nunca terminaba las conversaciones con una nota baja, aunque fueran sobre temas dolorosos. Todo eso me parecía muy rico.
Es, como usted misma lo ha dicho, el reino de la mirada: observar todo, siempre.
Yo creo que cuando uno está reporteando tiene que poner los ojos sobre todo y no solo sobre las cosas de modo literal, no solo citar tal frase o algo puntual, sino también hacer una lectura de todo ese movimiento de citas que hace el otro, de conversaciones. Es como leer los gestos que hace una persona, la forma en la que se viste, todo eso forma parte. Uno tiene que ser muy imaginativo en el reporteo, en términos de ver de dónde puede sacar información. Eso te termina dando una enorme cantidad de información en principio que a veces, como te digo, ni siquiera hace necesario que cites algo textualmente, sino simplemente haces una lectura general y ves en qué consiste todo eso que se ha posteado.
Cuando uno es joven suele ver todo muy radicalmente cuando se trata de organizaciones estudiantiles, de agrupaciones políticas, y en La llamada lo que vemos son todos los grises de la militancia.
Por un lado, creo que los debates y las discusiones que no se dan en su momento, después se vuelven en contra; eso lo estamos viendo hoy. Más allá de eso, sobre esto de los matices que decís, el libro, por supuesto, no está basado solamente en el testimonio de Silvia Labayru; hay muchos otros, aunque ella es claramente la protagonista. Tenés a una mujer como ella, que pasó por todo eso, que es inteligente y que se cuestiona muchísimas cosas de su accionar y el de sus compañeros, y que también se vio como víctima de ese repudio, pero además hay otras personas como Lidia Vieira, Marta Álvarez, Graciela García Romero, quienes de alguna forma coinciden con este relato, en mayor o menor medida. Marta Álvarez, por ejemplo, que falleció el año pasado, defendía más el sueño, la militancia; había realmente una convicción de que se podía cambiar el mundo y esas cosas uno también tiene que tenerlas en cuenta.
Entre más voces, más matices.
Cuando tenés un conjunto de relatos, ahí tenés los matices, porque cada relato a su vez está matizado. No son personas fanatizadas que dicen que todo esto estuvo mal o que todo esto estuvo bien; también muestran sus contradicciones, sus temores, sus miedos. Desde el punto de vista narrativo todo lo que te queda es equilibrar las cargas y no dejar de lado ni por completo esa idea, ese sueño, ese ideal, equivocado o no, que estaba allí. Pero también se trata de contar lo que todo eso les produjo a estas personas y el impacto enorme que causó tanto la militancia, como tantas otras cosas en sus vidas. Creo que viene un poco dado por la observación en trescientos sesenta grados de lo que sucede y no quedarte solo con la parte que te conviene o que encaja con el relato.
Juan Camilo Rincón
Periodista, escritor e investigador cultural.
Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. ¿Te gusta lo que lees? Apoya a Contexto y compártenos en redes sociales.