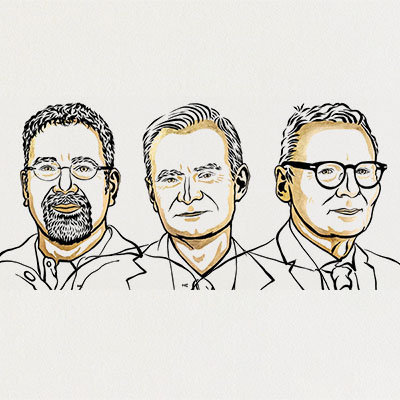¿Qué tanto bagaje intelectual y sensibilidad cultural debe tener un presidente para gobernar? ¿En qué se diferencian los presidentes colombianos de las últimas décadas, de los anteriores?
El otro día me contaba un amigo que, de niño, hizo a lápiz un retrato del presidente de Colombia de aquel entonces. Sus padres juzgaron tan buena la calidad de su dibujo que hablaron con orgullo de la posibilidad de enviárselo al lejano e insigne dueño de aquella augusta fisonomía que él había trazado bastante bien a partir de una fotografía de prensa. El comentario de sus padres lo puso feliz, pues no concebía nada más gratificante ni maravilloso que el hecho de que el mismísimo presidente de la República pudiera tener en sus manos y apreciar una cosa hecha por él. “Yo tenía una idea casi mítica de lo que representaba ser presidente de la República”, me dijo mi amigo. “Creía que no podía haber nadie más importante ni mejor preparado en toda Colombia”.
Le dije que esa percepción de su infancia era lógica y que, cuando yo tenía la misma edad que él estaba evocando, pensaba más o menos igual. “De acuerdo”, observó, “pero supongo que a estas alturas no seguirás creyendo que el presidente de la República sea la persona mejor preparada que haya en todo el país”. “No, claro que no”, le dije. Ante lo cual señaló enseguida: “Aunque debería serlo porque el suyo constituye el cargo más importante de la nación”. Asentí y, para corroborar que tenía razón, agregué: “Máxime que no sólo es el jefe del Gobierno, sino también el jefe del Estado”.
Al despedirme de mi amigo, seguí reflexionando sobre el tema. Pensé que no pocas veces los niños son quienes tienen la visión más certera sobre las cosas, pues su inocencia protege dicha visión de toda suerte de consideraciones artificiosas que puedan empañarla y, en consecuencia, impedirle el acceso transparente a la verdad simple y natural. Hablo de esas consideraciones que no les permiten a los adultos reconocer que el rey está desnudo, algo que los niños no sólo ven con claridad, sino que lo proclaman sin el menor empacho.
Tal como suponíamos mi amigo y yo cuando éramos chicos, el presidente de la República debería ser en efecto el ciudadano del país dotado de la más sólida y completa formación intelectual. O, en todo caso, no debería haber otros que, en ninguna de las instituciones estatales o privadas, lo superaran en ello. Dicho de otro modo, desde el punto de vista de la formación cultural (que incluye desde luego la formación política), es dable y admisible que el señor presidente tenga pares en la nación, pero no superiores, como no los tiene en el orden jerárquico.
Suele decirse que al presidente debe caberle el país en la cabeza. Pues bien: el país, en el estado actual de todas sus facetas (social, económica, política, educativa, sanitaria, laboral, etc.), es el resultado de su devenir histórico particular, el cual a su vez es el resultado del devenir histórico general del mundo. La conclusión es simple: si el presidente no conoce este devenir histórico global –conocimiento que implica justamente un vasto saber humanístico y científico–, al presidente no puede caberle el país en la cabeza.
Tal como suponíamos mi amigo y yo cuando éramos chicos, el presidente de la República debería ser en efecto el ciudadano del país dotado de la más sólida y completa formación intelectual. O, en todo caso, no debería haber otros que, en ninguna de las instituciones estatales o privadas, lo superaran en ello.
El presidente puede, ¡cómo no!, provenir de cualquier capa o sector social y económico, pero debe pertenecer siempre a una élite cultural, en el sentido que en, una nota de agosto pasado, le daba a esta expresión el escritor español Arturo Pérez-Reverte: un conglomerado de personas que, por su consagración ardua al estudio de las letras y las ciencias, adquieren unas herramientas sapienciales que los elevan a un nivel de excelencia humana. Una élite a la que cualquiera, con vocación y esfuerzo propios, puede acceder. Una ciudad letrada abierta, incluyente, pero exigente.
Por supuesto, la formación cultural no hace parte de la virtù maquiaveliana. Pero precisamente el que los príncipes y gobernantes del mundo –incluidos los nuestros– hayan limitado sus cualidades a la virtù ensalzada por el escritor florentino es quizá responsable de muchas de las calamidades que sufre la sociedad humana. Es necesario volver a preconizar la sabiduría –en el sentido extenso del concepto que incluye el conocimiento intelectual– como elemento esencial de la caja de herramientas de los gobernantes de las naciones.
También en agosto último, lamentaba Daniel Samper Pizano, en su columna en el portal digital Los Danieles, el hecho indudable de que ya había quedado muy atrás la época en que los presidentes de Colombia eran, entre otras, figuras de la talla de un Marco Fidel Suárez, “que dominaba los secretos de las lenguas”; de un Eduardo Santos, “que alternaba con Albert Camus y se trataban de mesié”; o de un Alberto Lleras Camargo, cuyos discursos eran brillantes piezas de oratoria. Es cierto que estos mandatarios –y otros tan letrados como ellos (Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, José Manuel Marroquín, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen, Belisario Betancur)– no fueron todos precisamente un dechado en materia de gestión pública. Desde los primeros tiempos de la República, según anota Alejandro Gaviria en su reseña de Historia mínima de Colombia, de Jorge Orlando Melo, “los letrados, paradójicamente, estaban dispuestos a torcer las ideas y la ley en medio del fragor político”. Pero ése es un problema universal de la humanidad, no sólo de los políticos: el crecimiento ético, en la práctica, no ha ido a la par con el desarrollo humanístico y científico. Lo cual, sin embargo, no nos puede llevar a la conclusión de que hay que prescindir de este último. La probabilidad de que el crecimiento ético alcance su plenitud gracias a la existencia del desarrollo humanístico y científico es superior a la de que lo haga sin el soporte de este segundo factor.
La verdad sea dicha: en las últimas tres décadas, con alguna excpeción, los presidentes que hemos tenido en Colombia no se han distinguido precisamente por los méritos intelectuales que uno esperaría de la dignidad de dicho cargo. Por el contrario, en el campo político en general, la tendencia que viene predominando en el país es la de un notorio filisteísmo y la de la promoción de líderes que incluso en no pocos casos literalmente hacen gala de su carencia del menor barniz de ilustración.
Al volver a los recuerdos infantiles de mi amigo, rememoré a mi turno que, a la edad de 12 o 13 años, yo solía ver en la pequeña biblioteca de un tío un libro de un autor colombiano titulado Del presidente no se burla nadie. Años después sabría de qué trata el libro y quién era el escritor que lo había compuesto, pero entonces yo daba por sentado que su título se refería justamente al hecho de que, por ser una docta eminencia, el presidente de la República irradiaba una respetabilidad natural que nadie osaba violar. Qué ingenuo era, sí, pero ahora pienso que, si bien el individuo que se desempeñe como cabeza visible del Estado puede ser –faltaba más– objeto de crítica e incluso de burla, esa crítica y esa burla no deberían tener jamás como causa la desproporción entre su posición jerárquica y su nivel de competencia intelectual.
Joaquín Mattos Omar
Escritor, poeta y periodista samario de alma barranquillera, autor de libros como Los escombros de los sueños (2011) y Noticia de un hombre (1988), entre otros. En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de «Mejor artículo cultural en prensa» .